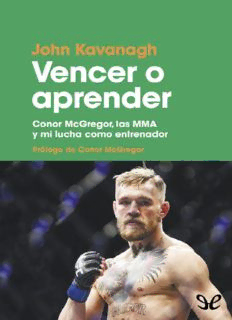
Vencer o aprender PDF
Preview Vencer o aprender
A mamá y papá. Gracias por hacerme creer en mí mismo. Prólogo por Conor McGregor La primera vez que vi a John Kavanagh, cuando me lo presentaron en su gimnasio hace diez años, no me impresionó mucho. Un amigo del colegio, Tom Egan, llevaba algún tiempo entrenándose en artes marciales mixtas. Yo estaba boxeando a un nivel bastante bueno, pero decidí probar con las MMA. Y Tom me había asegurado que si tenías ambiciones de llegar a algún sitio en este deporte, John era el único hombre del país con el que había que trabajar. Yo le creí. Antes de conocer a John, me había imaginado un gurú de la lucha en jaula, grande e imponente. En realidad, parecía un tipo normal, con más pinta de profesor de escuela primaria que de maestro de lucha. Pero mi impresión inicial no tardó en cambiar. Cuando John empezó a compartir su conocimiento, se reveló como un caso único, y enseguida te dabas cuenta de lo especial que era. Se veía fácilmente por qué tenía una reputación tan grande. Dada mi experiencia con el boxeo, yo estaba seguro de que en las MMA iba a estar como pez en el agua, y que sería campeón del mundo en poco tiempo. Pero con cada día de entrenamiento con John, a medida que me iba percatando de la profundidad de sus conocimientos, me iba dando cuenta de que tenía mucho que aprender de aquel hombre. Puede que yo ya supiera dar puñetazos antes de poner el pie en el gimnasio Straight Blast, pero en comparación con un experto de las artes marciales como él, yo era un aprendiz con mucho camino por delante. Pero sabía que estaba trabajando con un hombre que podía guiarme en la dirección correcta. Y eso fue exactamente lo que hizo John, y diez años después sigue haciéndolo. Desde los primeros momentos creí que este hombre podía llevarme adonde yo quería ir. Supongo que se puede decir que esta fue mi primera predicción acertada. La pasión de John por aprender y enseñar es inspiradora. Una de sus grandes virtudes como entrenador es su capacidad de hacer que cosas muy difíciles parezcan sencillas. Las descompone de una manera que yo no había visto nunca. En un gimnasio de boxeo entras, le pegas al saco, saltas a la cuerda, haces unas fintas con un sparring y te marchas a casa. Entras con prisa y te hacen salir con prisa. Con John la lección va despacio y se profundiza en ella hasta que queda clara y cristalina para cada individuo. Durante más de una década nos ha entrenado con éxito a mis compañeros y a mí en el gimnasio y en el octágono, pero sus enseñanzas se extienden a todos los aspectos de nuestras vidas. Recurro a John para que me aconseje en todo, no solo en las artes marciales. Hubo una época en mi vida en que me juntaba con gente indeseable, no hacía nada de provecho, faltaba al gimnasio y seguía un camino peligroso. John no tenía ninguna obligación de intervenir, pero se tomó la molestia de procurar que no fuera más allá del punto de no retorno. Su intervención fue un momento decisivo, no solo en mi carrera de luchador sino también en mi vida en general. Durante años, John invirtió mucho tiempo y esfuerzo en mí, y siempre tuve la intención de devolverle el favor. Cuando empecé en el Straight Blast Gym, éramos un grupito de jóvenes luchadores que compartíamos la ambición de llegar a la cumbre. Me produce una gran satisfacción ver el reconocimiento que John ha recibido desde que llegamos allí. Me llena de motivación para seguir esforzándome. ¿Qué habría sido de mi vida si John Kavanagh no hubiera entrado en ella? Por supuesto, es imposible responder ahora a esa pregunta. Lo único que sé es que doy gracias por no haber tenido que averiguarlo. 1 Me gano la vida enseñando a la gente a pelear. Así que tal vez les sorprenda saber que hasta que tenía veintitantos años me aterraban las peleas. Detestaba las discusiones, los gritos, la violencia… prácticamente cualquier forma de conflicto. Por supuesto, eso no es raro, pero a decir verdad yo era un poco cobardica… o, como solían decirme algunos niños del colegio, un nenaza. Me crie en la Nutgrove Avenue de Rathfarnham, un suburbio al sur de Dublín. Mi hermana Ann ya llevaba en el mundo dos años y medio cuando llegué yo, el 18 de enero de 1977. Mi hermano James llegó mucho más tarde. Vivíamos en un callejón sin salida y casi todos los demás niños del bloque eran chicas, de modo que me pasaba mucho tiempo solo. Había otro chico, pero era mucho mayor que yo, y casi nunca me dejaba jugar con él. Mientras Ann andaba por ahí con las demás chicas, yo hacía buenas migas con los diferentes bichos raros locales. Desde muy pequeño me gustó Spider- Man, y me interesaban mucho las arañas de verdad. (Me siguen interesando: tengo una tarántula junto a la mesa de mi despacho. Tranquilos, no ronda a su aire por el gimnasio ni nada de eso; la tengo en un terrario). Uno de mis entretenimientos favoritos era dar de comer a las arañas. Buscaba hormigas y las echaba en las telarañas para observar cómo se las comían. Aquello me encantaba. Cuando intentaba ir con Ann y sus amigas, me echaban enseguida. Yo era un niño y ellas eran todas chicas, así que para ellas yo no era más que una fuente de irritación. Pero de vez en cuando me daban una palmadita en el hombro y me decían «Ahora, John, vas a salir con ella». Siendo el único chico de edad similar en la zona, las chicas me compartían como una especie de noviete de mentirijillas. Por desgracia para mí, eso no se debía a que yo fuera irresistible: era solo que no tenían otras opciones. Mis padres dicen que yo era un niño muy tratable, pero Ann y James salieron un poco salvajes. Yo diría que me parezco a mi madre: tranquilo, introvertido. Es difícil sacarme de mis casillas. Ann y James se parecen más a mi padre. Tiene mal genio, por decirlo suavemente. En el colegio se metían mucho conmigo, y solía ser Ann la que acudía al rescate. Ella siempre me guardaba la espalda. El principal matón de nuestro colegio era un chico llamado Steven. Era el clásico tío que te robaba el bocadillo… o el dinero, en las raras ocasiones en que tenías algo. Un día, Ann vio que Steven se estaba metiendo conmigo. Se fue derecha a por él y lo atacó con un paraguas. Fue la última vez que Steven abusó de mí. No hay en el infierno furia comparable a la de una chica dublinesa con un paraguas que ve que están robando a su hermano. Pero Steven no era el único abusón. Yo nunca me metí en una pelea de verdad: normalmente, salía corriendo. Cuando me pegaban, no devolvía el golpe. Aunque teníamos diferentes personalidades, Ann y yo siempre estuvimos muy unidos. Un día, Ann iba andando por una valla de hierro que separaba nuestro jardín del de nuestros vecinos. Se cayó y se pegó un golpe terrible… y yo lloré más que ella. Cuando me daban algo —aunque fuera una simple galleta— yo siempre preguntaba «¿Y Ann, qué?». No aceptaba nada a menos que también hubiera para Ann. Nos llevábamos muy bien. Mi padre y yo no nos llevamos bien mientras yo estaba creciendo, y hasta los veintimuchos años no empecé a tener algo parecido a una relación con él. Junto con mi madre, mi padre hizo un gran trabajo criándonos, y yo no cambiaría nada de eso, pero él era colérico y agresivo, le encantaba gritar y discutir, mientras que yo era todo lo contrario. A mi padre no le asustaba enfrentarse a diez personas; a mí me aterraba la posibilidad de enfrentarme a una, y no hablemos ya de un grupo. Papá me hacía ver El partido del día, puede que con la esperanza de que yo llegara a compartir su pasión por el fútbol… pero yo lo aborrecía. Incluso ahora, solo la sintonía ya me pone de mal humor. Pero nuestra relación ha cambiado mucho con los años. Ahora diría sinceramente que es mi mejor amigo. Probablemente, al hacernos mayores hemos empezado a comprendernos mejor el uno al otro. Pero todavía le sigue encantando discutir. Si estamos los dos sentados y tranquilos, muchas veces se inventa una discusión. Es su manera de ser. Mi padre y James siempre se están peleando. Es raro que estén en el mismo sitio y no estén discutiendo por alguna tontería. No me explico cómo le pueden gustar esas cosas a la gente —a mí me parece agotador—, pero para ellos es diferente. Es parecido a lo que siento por el jiu-jitsu brasileño: me gusta tanto como a ellos les gusta discutir. Es indudable que marcharme de la casa familiar cuando me hice mayor tuvo un efecto positivo en mi relación con mi padre. Cuando te vas de casa, empiezas por fin a ver a tus padres como los seres humanos que son. Hasta entonces, son solo tus padres. Aparte de que mi padre discutiera con todo el que estuviera cerca sobre si el cielo es azul, éramos una familia irlandesa de lo más normal. Mi padre es un hombre asombroso. Fue gerente del complejo deportivo del colegio de La Salle —donde yo estudié— y después se hizo constructor. Es muy independiente y tiene iniciativa. Si yo tengo espíritu emprendedor, seguro que viene de ahí. Mi padre no tiene intención de jubilarse. Ha dicho muchas veces que se lo llevarán de una obra. Le encanta. Nunca lo dejará. Viendo lo que hizo con su familia cuando estábamos creciendo, siento mucha admiración por él. Era increíblemente trabajador, de modo que, aunque no éramos una familia rica, nunca nos faltó nada necesario. El lado malo de esto es que nunca nos daban dinero. Otros chicos hablaban del dinero para gastos que les daban sus padres, y a mí me parecía asombroso. Nosotros nunca tuvimos eso. Jamás. Recibir dinero sin hacer nada… sonaba demasiado bueno para ser cierto. Y en nuestra casa lo era. Con mi padre siempre tenía que andarme con cuidado. Cuando era pequeño, ni una vez pude quedarme en la cama hasta tarde. Y si alguna vez cometía el error de decir que no había nada que hacer, él enseguida me hacía una lista de tareas de las que tenía que encargarme, ya fuera lavar la ropa o cortar el césped. Desde que cumplí los catorce, solía ir a trabajar con él los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Pero yo era definitivamente un niño de mamá. Mi madre era un personaje tranquilo, reservado y callado, que nunca se enfadaba, y para mí era mucho más fácil relacionarme con ella. Hacía algunos trabajos de limpieza, pero, como para muchas madres irlandesas en aquellos tiempos, su prioridad era mantener el hogar funcionando sin un fallo. Cuando yo estaba en secundaria, llegaba a casa a la hora de comer y ella ya me tenía preparado un sándwich caliente de jamón y queso. Me lo comía mientras veía Vecinos, la serie australiana; esa era mi rutina para el pequeño descanso de cuarenta y cinco minutos. Me encantaba. Mamá y yo apenas nos decíamos nada, pero eso era lo que nos gustaba: paz y tranquilidad. Era perfecto… a menos que papá volviera a casa pronto. Entonces había que quitar Vecinos porque no se nos permitía ver la tele antes de las seis de la tarde. A papá le importaba bien poco la boda de Jason y Kylie cuando todavía había que hacer los deberes. No es que tuviera muchos deberes que hacer, porque durante mis dos últimos años en la escuela primaria La Salle no tuvimos un verdadero profesor. El director supervisaba nuestra clase, pero se pasaba el día entrando y saliendo del aula, de modo que pasábamos la mayor parte del tiempo solos. Ahora parece una locura. Supongo que se debía a los recortes de presupuesto. Dejados a nuestra propia iniciativa, apartábamos los pupitres contra las paredes y jugábamos a Royal Rumble. A mí me tocaba quedarme en la puerta, vigilando por si el director volvía. Cuando pasé a la enseñanza secundaria, estaba en el grupo de los peores estudiantes. Lo había hecho fatal en los exámenes de ingreso, porque me había pasado los dos últimos años de primaria haciendo el tonto. No destacaba académicamente, pero se me daba muy bien estudiar y aplicarme. No era de los chicos que molaban, pero tampoco formaba parte del grupo de los empollones frikis. Lo cierto es que iba casi siempre solo o con mi mejor amigo, Derek Clarke. Derek y yo empezamos a criar tarántulas. Cuando mi padre tenía veintimuchos años, empezó a hacer un poco de karate. Era la primera vez que se entrenaba en algo que no fuera fútbol. En sus tiempos había sido un buen portero, y también fue árbitro en la liga de Irlanda. El fútbol era sin duda su pasión, pero supo desde muy pronto que a mí no me interesaba. Yo tenía cuatro años cuando mi padre me llevó a mi primera clase de karate. Había clubes cerca de donde vivíamos, pero hicimos todo el viaje hasta un club de Sheriff Street, porque allí era donde mi padre se había entrenado. Era un trayecto de veinte kilómetros, ida y vuelta, y no teníamos coche. Pero mi padre me colocaba en la barra de su bicicleta e íbamos y volvíamos en bici. El sitio lo dirigía un instructor japonés de la vieja escuela: el clásico sensei rodeado de un auténtico halo místico. A principios de los años ochenta, no había casi nadie en Dublín que viniera de muy lejos, así que ver un japonés era bastante raro. Empecé a ir a clases de karate dos o tres veces por semana. Me gustó desde el principio, pero no porque estuviera aprendiendo a dar puñetazos y patadas. Lo que más me gustaba era la tranquilidad. El ambiente sereno. Cuando asistía a aquellas clases, nunca las vi como el principio de una educación en el arte de luchar. Las secuencias, los patrones repetidos, parecían más propios de la danza que de la lucha. En realidad, lo que yo hacía no importaba. Lo importante era el ambiente. Nunca pensaba «Aquí voy a aprender a pelear porque eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida». Me gustaba la tranquilidad, y las clases de karate me proporcionaban mucha. Desde el principio, el instructor le dijo a mi padre que veía en mí algo único para un niño tan pequeño. Era capaz de concentrarme por completo en la clase sin distraerme. Cuando los padres me preguntan a qué edad tiene que empezar a entrenarse un niño, yo siempre les digo que lo mejor es que traigan al niño para ver cómo se le da, porque cada niño es diferente. A los cuatro años, yo podía concentrarme en una clase de karate de sesenta minutos, pero en otras cosas puede que mi concentración no fuera tan buena. Concentrarse en una clase muy tradicional de karate no es fácil para un niño, pero para mí sí lo era. La verdad es que mis conocimientos de karate no me sirvieron de nada cuando abusaban de mí siendo niño. Nunca descubrí que fuese una buena forma de defensa personal. Aprender karate en un gimnasio no te prepara para la presión de verte metido en una pelea en la calle. Cuando se producía un altercado físico, yo me quedaba paralizado. Es similar a una respuesta que a veces se ve en la naturaleza, cuando un animal es atacado. Muchos animales se quedan inmóviles, con la esperanza de que su atacante se marche. Para saber reaccionar cuando la gente se metía conmigo, el karate me sirvió tanto como el ballet. Seguí practicando karate durante toda mi infancia, y me volví cada vez más competitivo. A los doce años obtuve el cinturón negro. Al empezar la adolescencia, empecé a entrenar por las tardes con un nuevo instructor en el colegio La Salle. Allí conseguí el cinturón negro de segundo dan. A los quince años me convertí en campeón de Irlanda de karate kenpo en la cancha nacional de baloncesto de Tallaght. Me entrené muchísimo para ello, y en aquel tiempo estaba muy orgulloso de mi logro. Incluso salió un artículo sobre mí en el periódico local, con una gran fotografía de su seguro servidor. Durante mucho tiempo mi abuelo llevó el artículo en la cartera, y se lo enseñaba a todo el que se cruzaba con él. A los dieciocho años me presentaron a un instructor de un club diferente. Molaba un montón. Era un tipo grande que vestía un mono de karate rojo, mientras que todos íbamos de negro. A mí me dejó como hipnotizado. Cuando dijo que yo sería bienvenido para entrenarme en su club, no vacilé en aceptar la invitación. Una mañana, mi instructor de karate de La Salle se presentó en la ferretería donde yo trabajaba los fines de semana. Se había enterado de que estaba entrándome en otro sitio, además de con él, y no estaba contento. Perdió por completo la compostura conmigo, regañándome delante de mis compañeros y clientes. Yo no podía creer que estuviera tan indignado, ni entendía por qué. Yo seguía entrenándome en su club, y llevaba haciéndolo cinco o seis años. No era más que un chaval al que le gustaba el karate y quería practicarlo con la mayor frecuencia posible. Pero él no podía soportar aquello. La suya fue una reacción bastante infantil. Yo creía firmemente que entrenarse en diferentes entornos es sano y se debe fomentar, pero él no lo veía así. En medio de una tienda llena de gente, me quedé callado, alucinado, mientras aquel hombre me hablaba a gritos de deslealtad y me decía que ya no era bienvenido para entrenarme en su club. El incidente me dejó tan mal sabor de boca que poco después dejé de practicar karate por completo. En la escuela secundaria, ser acosado seguía formando parte de mi vida. Por
Description: