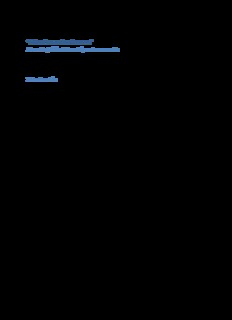
Sobre los modos de amar PDF
Preview Sobre los modos de amar
“Sobre los modos de amar” Pbro. Dr. Julián Arturo López Amozurrutia Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México 27 de julio de 2009 – 9 de septiembre de 2009 Introducción Se me ha solicitado en esta sede presentar algunas ideas sobre lo que la razón humana ha logrado acuñar en torno al tema de los modos de amar, que pueda ser de ayuda para los jueces eclesiásticos en la delicada misión de discernir la licitud y validez del sacramento del matrimonio. Me limitaré, por lo tanto, a recabar contenidos de naturaleza filosófica, que deberán sin duda complementarse en otros foros con datos de ciencias humanas, particularmente la biología, la psicología y la sociología, así como por la aportación específica de las ciencias teológicas en la consideración sobre un sacramento. Quisiera partir de tres hechos de naturaleza anecdótica que pueden enmarcar nuestra reflexión. En primer lugar, recordando una brillante película de Krzysztof Kieslowski: la primera de su trilogía “Trois Coleurs”, “Bleu”. Habría muchas observaciones que hacer, que no serían ociosas ni impertinentes en este contexto, pero me quedo sólo con un dato esencial. Al plantearse la trama, un compositor muere trágicamente. A él se le había encomendado la creación del Himno para la Unificación de Europa, obra que finalmente es terminada por su viuda y un músico que había sido su asistente, quienes se han convertido ahora en amantes. Aunque el tema del color que arma la bandera francesa, el azul, quiere hacer referencia a la libertad, el tejido de la historia nos plantea como tema la compleja realidad del amor humano. Un misterioso texto griego antiguo, del que el espectador desconoce el significado, da voz al himno compuesto de manera magistral. «VEa.n tai/j glw,ssaij tw/n avnqrw,pwn lalw/ kai. tw/n avgge,lwn…» Nos enteramos, al final de la película, que es el himno a la caridad de la primera carta de san Pablo a los Corintios. El drama de los personajes, tan íntimo y personal como sus sentimientos, se entrevera en la magistral composición de Zbigniew Presiner y nos sugiere que la identidad europea se resuelve no en la sola comprensión adecuada de la libertad, sino del amor. El servicio que desde la Iglesia prestamos a la sociedad hablando de la verdadera naturaleza del amor se encarna, sin duda, en historias muy concretas y específicas, pero desde ellas se extiende, en la gracia de Dios, una misión que mira a la misma naturaleza humana y sus instituciones. La segunda provocación la tomo de un escrito del Siervo de Dios Luis María Martínez. «Nos pasa lo que a aquel campesino que fue a ver a un médico, y le dijo: – Señor, estoy enfermo de “fríos” y quiero que me haga usted favor de curarme. El médico lo examinó atentamente y, después de haber terminado, le dijo: –Tiene usted un fuerte paludismo. –Señor, por lo pronto cúreme de los fríos, ya después me curará del paludismo…»1. El episodio lo refiere nuestro arzobispo a la división que a veces se genera en la vida espiritual entre la santidad o perfección cristiana y la unión con Dios que se realiza en el amor. Pero la graciosa anécdota me lleva a pensar que a veces también tenemos en nuestra pastoral una enfermedad 1 L.M. Martínez, El amor, México 2004, 13. profunda, y somos capaces de percibir los síntomas, pero no siempre damos el paso a tocar de lleno la enfermedad. La grave crisis matrimonial de nuestro tiempo, que nutre los tribunales de tantos casos, esconde una enfermedad cultural en torno al amor. Permítanme aún una tercera anotación introductoria, de carácter personal, que nos asoma ya al nudo de nuestro tema. Durante el VI Encuentro Mundial de las Familias estuve trabajando en la Secretaría del Encuentro con el célebre psicólogo jesuita Tony Anatrella. A lo largo del Encuentro, un servidor había estado realizando como ejercicio el plantear una pregunta a distintas personas: ¿Cuál es el principal valor que debe vivir la familia? La respuesta unánime había sido “el amor”. Y quien rompió la unanimidad fue precisamente Anatrella. Su respuesta tajante y clara fue la siguiente: “El principal valor que se debe cultivar en la familia es que cada quien cumpla su propio rol”. Cuando le comenté lo que el resto de los entrevistados me había respondido, me lanzó una inolvidable verdad: “El amor… sí. Pero la palabra se presta a múltiples manipulaciones. Hay distintos modos de amar, según se es padre, madre, esposo, hijo o hermano. Existe en el amor un orden. La familia debe cultivar el orden en el amor”. El orden en el amor Que el amor implique un orden es una realidad poco popular en nuestro entorno. El cultivo de la originalidad incontestable y arbitraria, de la espontaneidad libre, la preconización de la emoción pasajera y la desconfianza sistemática a todo tipo de orden que lleva a acusar de fascista a quien se atreva a propugnarlo, son hoy opiniones difundidas y defendidas a ultranza. Y, sin embargo, hemos de decir que son planteamientos equivocados. Paradójicamente, justo un tiempo que reconoce la necesidad de un comer ordenado para cuidar la salud y que defiende planteamientos ecológicos para una sana relación con el medio ambiente, es un tiempo que se resiste a reconocer que la libertad y el amor humanos son realidades que fuera de su cauce ordenado desquician al hombre y a la sociedad. No ha faltado quien cuestione la posibilidad de reflexionar filosóficamente sobre el amor. A ello, sin embargo, ha contestado de manera clara y tajante Dietrich von Hildebrand. Existe el prejuicio de que «si para comprender la esencia del amor se parte del acto personal del amor, se abandona el nivel metafísico y se cae en uno meramente “psicológico”… Este es un prejuicio del todo infundado. Si fuese verdad, no se podría partir del acto personal tampoco en el analizar el conocimiento o la voluntad. Pero nadie ha pensado jamás que la consideración del acto personal del conocimiento o de la voluntad sea un caer en la simple “psicología”»2. En realidad, es un hecho que la gran tradición filosófica ha acuñado una muy rica veta de reflexión sobre el amor humano, y específicamente sobre el amor matrimonial3. Poder distinguir en él diversidad de motivaciones y matices permite reconocer la complejidad del ser humano y, a la vez, que no cabe atribuirle una arbitrariedad en este campo. La grotesca caricatura de una especie de fuerza fatua e incontrolable a la que el ser humano no puede sino someterse ciegamente, tan presente en las telenovelas que nutren el imaginario colectivo, no corresponde a la verdad de la naturaleza humana. 2 D. VON HILDEBRAND, Essenza dell’amore. Testo tedesco a fronte, Milano 2003, 50-51. 3 Brotan de inmediato los nombres consagrados de Platón, Aristóteles, Cicerón, Agustín, Aelredo de Rivaulx, Tomás de Aquino, pero también los más modernos trabajos de C.L. Lewis, E. Fromm, K. Wojtyla y el ya citado D. von Hildebrand. Lo cierto es que el amor no es un tema más en la vida humana. Como observa Rahner, el término amor pertenece «al pequeño grupo de las palabras claves bajo las cuales se intenta esclarecer el todo de la existencia que se realiza históricamente. Así se explica que “amor”, como palabra que apunta a la totalidad de la existencia humana y no significa únicamente un proceso particular de la misma, aparezca de alguna manera en todas las religiones»4. Pero esta dimensión totalizadora, que en el cristianismo alcanza el punto culminante de identificar a Dios con el amor, tiene como base la experiencia de la relación humana. El amor humano se puede entender en general como «el acto total en que una persona adquiere la recta y plena relación con otra persona, en cuanto conoce y afirma la totalidad del otro en su bondad y dignidad»5. Tipos de amor a) Los términos A partir de esta descripción general, acerquémonos en primer lugar a los matices que sobre el amor nos presenta su misma historia lexicográfica. Los “tipos de amor” se suelen señalar ya a partir de las palabras que los ocupan6. En la cultura occidental son señalados como fundamentales los términos griegos e;rwj, avga,ph y fili,a. El primero indicaría el amor apasionado, de naturaleza sexual; el segundo, el amor desinteresado, benevolente; el tercero, el amor de amistad. Ya sobre esta distinción, sin embargo, abundan las polémicas, sobre todo concentradas en torno a los dos primeros términos. El estudio clásico de A. Nygren concentró en el término e;rwj el ideal del amor griego, que consistiría en un arrebato concupiscente y apasionado ante la bondad y belleza contemplada y deseada como factor de la propia dicha, mientras avga,ph reflejaría el ideal del amor cristiano, que brota de Dios con absoluto desinterés y se abaja a su criatura, permitiéndole participar de él. Para Nygren, sin embargo, ambos modos de amor resultarían incompatibles. La gran mayoría de los autores católicos, por otro lado, tenderán a reconocer en el amor humano, especialmente el matrimonial, la necesaria integración de ambos “modos” de amar. Sólo el genio de un teólogo como el actual pontífice se aventurará a retomar la tradición agustiniana y bonaventuriana que alcanza a ver una cierta integración de ambos amores incluso en Dios7. La lexicografía, por lo tanto, nos sugiere algunos matices ya presentes en la experiencia cotidiana del amor, pero nos exige pasar a una reflexión más amplia, en la que se tematice dicha experiencia de base. b) Desde la reflexión genérica sobre la amistad Una clasificación más consistente, aunque ya de alguna manera implícita en los términos referidos, se puede entresacar de la reflexión filosófica sobre la amistad que hunde sus raíces en Aristóteles y es retomada por Cicerón, Aelredo de Rievaulx y Tomás de Aquino. Aunque en su contexto originario se refiere a la amistad, lo cierto es que retrata con precisión el tipo de resorte que desencadena el 4 K. RAHNER, «Amor», en SM I, cc. 114-115. 5 K. RAHNER, «Amor», en SM I, c. 116. 6 Un estudio clásico, por ejemplo, de la distinción entre “eros” y “ágape” es la obra en dos tomos del teólogo y obispo luterano sueco Anders Nygren, Eros y Agape (primera edición en sueco en dos tomos, Stockholm 1930 y 1936). 7 Cf. BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Deus Caritas Est”, nn. 9-10. movimiento en la relación, e inevitablemente, por lo mismo, se presenta en el amor matrimonial. El objeto del amor, para el Estagirita, es lo bueno, lo placentero y lo útil, y de ahí se derivan los tres tipos de amor, según el motivo que los origina. Aunque esta distinción se aplica en principio a todo lo existente, se encuentra específicamente como amistad en el ámbito de la relación entre seres humanos. «Tres formas, pues, hay de amistad, iguales en número a los objetos amables». Las tres motivaciones, sin embargo, no se ubican en el mismo plano. «Los que se aman por la utilidad, no se aman por sí mismos, sino en cuanto derivan algún bien del otro. Lo mismo los que se aman por el placer, que no quieren a los que tienen ingenio y gracia por tener estas cualidades, sino porque su trato les resulta agradable. Por consiguiente, los que son amigos por interés, manifiestan sus afectos por alcanzar un bien para sí mismos; y cuando es por placer, para obtener algo para ellos placentero, y no por el ser mismo de la persona amada, sino en cuanto es útil o agradable». Lo que lleva a la conclusión de que estas amistades son, en realidad, sólo amistades por accidente. En cambio, «la amistad perfecta es la de los hombres de bien y semejantes en virtud, porque éstos se desean igualmente el bien por ser ellos buenos, y son buenos en sí mismos»8. La reflexión de Aristóteles es retomada por santo Tomás de Aquino para hablar de la caridad. Su pregunta consiste justamente en si la caridad en sí misma debe ser entendida en este orden de la amistad. Su respuesta es afirmativa, pero aclarando que no puede tratarse de cualquier tipo de amistad. «No todo amor tiene razón de amistad, sino el que entraña benevolencia; es decir, cuando amamos a alguien de tal manera que le queramos el bien. Pero si no queremos el bien para las personas amadas, sino que apetecemos su bien para nosotros, como se dice que amamos el vino, un caballo, etc., ya no hay amor de amistad, sino de concupiscencia. Es en verdad ridículo decir que uno tenga amistad con el vino o con un caballo»9. Con este paso, el Doctor Angélico nos ha llevado a la distinción más clásica del amor, entre el amor benevolentiae, que se identifica con la caridad, y el amor concupiscentiae. De alguna manera se ha incorporado la distinción mencionada originalmente entre el eros y el ágape, pero también entre lo que puede correctamente ser llamado amistad y lo que no es sino amistad por accidente. Sin embargo, este acercamiento nos coloca ante un dilema. ¿Se debe rechazar, entonces, el orden inferior del amor, para colocarnos entre personas sólo de cara al amor pleno, es decir, el de benevolencia? Esta pregunta nos abre un cuestionamiento particularmente fuerte delante del amor esponsal, pues un elemento determinante en el matrimonio es el agrado entre las personas, el deseo que se da entre ellas en razón de su complementación sexual. Incluso el bien útil que reciben del otro está implicado en la recíproca donación propia del matrimonio. Esta dicotomía llega a su más dura expresión en el texto clásico de Nygren ya mencionado10. ¿Debe el erotismo ser desterrado de la relación matrimonial? ¿No existe una castidad erótica entre cónyuges cristianos? A este propósito, los autores más recientes evitan toda dicotomía. De la tradición aristotélico-tomista se asume el haber descubierto lo esencial del amor cristiano en el orden del amor superior de 8 Aristóteles, Ética Nicomaquea, Libro VIII, n. 3. 9 STh II-II, 23, 1, c. 10 ¿Hemos de encontrar en ello una expresión de la típica diferencia entre el aut-aut protestante y el et-et católico? benevolencia, pero se busca evitar que ello nos conduzca al desprecio de los órdenes inferiores. La distinción entre los elementos puestos en juego en el amor, por otro lado, es real, y el nivel de valores implicados en los diversos niveles también es objetivo. No se cae, por lo tanto, en una confusión o en la desproporción del amor inferior. De alguna manera debe entenderse que los órdenes inferiores han de ser regidos por la condición espiritual del hombre, pero sin implicarse con ello una separación que no podría sino catalogarse como maniquea. c) Un esfuerzo de integración desde la fenomenología Dos autores de cuño fenomenológico pueden venir en nuestra ayuda, para asumir lo mejor de la tradición tomista y a su vez complementarlo de manera integral. Me refiero a Karol Wojtyla y al ya citado Dietrich von Hildebrand. La fenomenología tiene la ventaja de mirar los rasgos de la experiencia humana como se presentan, y al talante de los dos autores mencionados, la de despegar desde esos datos a un planteamiento estrictamente metafísico. Wojtyla, en su obra Amor y Responsabilidad, reconoce los distintos tipos de amor en base a la experiencia del que ama11. Lleva a cabo una fuerte y lúcida crítica al utilitarismo, pero desde una valoración de la belleza del impulso sexual, de modo que la dimensión erótica queda incorporada con naturalidad en su reflexión. Así, reconoce tres modos de amar: el amor de complacencia, el de concupiscencia y el de benevolencia. Este último es valorado como superior, pero de tal manera que más que descartar los órdenes inferiores, quedan reconocidos como parte de una experiencia integral. El análisis general de Wojtyla sobre el amor logra identificar un primer elemento constitutivo en la complacencia. Si el amor es ante todo «la relación recíproca de dos personas, de la mujer y del hombre, fundada sobre su actitud respecto al bien», esta actitud tiene su origen en la complacencia, en el “gustarse”, que significa precisamente presentarse como bien. Y se puede reconocer en ello una base sexual: «La mujer puede aparecer fácilmente como un bien al hombre y viceversa. La facilidad con la cual nace la complacencia recíproca es el fruto de la tendencia sexual». Pero ella debe ubicarse en el nivel de la vida personal, lo que lleva del simple agrado a una orientación ya guiada conscientemente en el orden de la voluntad. Es por ello que se debe reconocer que «la complacencia forma parte de la esencia del amor, que en cierta medida es amor, aunque el amor no se limite a ella»12. Existe una reacción emotivo-afectiva en la atracción, pero que exige ser guiada. Además del orden del gusto, Wojtyla reconoce el amor como concupiscencia, lo que significa que no existe sólo el gusto por el otro, sino también el deseo, justamente por percibir al otro como un bien para sí. «El objeto del amor de concupiscencia es un bien para el sujeto: la mujer para el hombre, el hombre para la mujer. Por esto el amor es sentido como un deseo de la persona y no sólo como un deseo sensual»13. Por lo tanto, también en este orden es necesario que aparezca el momento de conocimiento que identifica el deseo como parte constitutiva de la relación, pero no permite que lo domine 11 Para lo siguiente, cf. K. WOJTYLA, Amore e Responsabilità, en Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Milano 2003, especialmente pp. 529-540. 12 K. WOJTYLA, Amore e Responsabilità, 530-532. 13 Ibid., 538. totalmente en razón de que el otro es una persona. El mismo Wojtyla reconoce que aunque no se identifique directamente con los deseos sensuales, el amor de concupiscencia es el aspecto del amor que con más facilidad puede contaminarse de actitudes utilitaristas. Finalmente, Wojtyla menciona el amor como benevolencia. «Es necesario subrayar que el amor es la realización más completa de las posibilidades del hombre. Es la actualización máxima de la potencialidad intrínseca de la persona. Ésta encuentra en el amor la más grande plenitud del propio ser, de la propia existencia objetiva. El amor es el acto que realiza en el modo más completo la existencia de la persona». Para ello, es necesario que el amor sea auténtico, y esto se realiza cuando «se orienta hacia un bien auténtico y lo hace en modo conforme a la naturaleza de dicho bien». Esto se aplica en particular al amor entre el hombre y la mujer. En este orden también entra la necesidad de encontrar un amor verdadero, único que puede ser un buen amor. «El amor del hombre y la mujer que no fuera más allá del deseo sensual sería también malo, o por lo menos incompleto, porque el amor de concupiscencia no agota lo esencial del amor entre personas. No basta desear a la persona como un bien para sí; es necesario, además y sobre todo, querer el bien de ella»14. Esta es una orientación de la voluntad y de los sentimientos, altruista por excelencia, que se identifica con el amor benevolentiae de santo Tomás. Con estas distinciones, Wojtyla anota algunos matices a la percepción tradicional aristotélica. Se incorpora como un elemento propio del amor el gusto del otro y el deseo del otro. Gusto y deseo no se descartan como amores equivocados, sino incompletos. Se pincela un toque original al reconocer que sólo es amor pleno el que alcanza a la “persona” en sí misma como bien, y que por lo tanto le procura el bien. Por último, destaca la exigencia de una vigilancia consciente que dirija el amor, como un acto verdaderamente humano. d) Un modo específico: el amor esponsal No distante al planteamiento de Wojtyla es el acercamiento también fenomenológico del amor de Dietrich von Hildebrand, que tiene también como base el alcanzar el reconocimiento de la persona en el orden de su valor objetivo. En su máxima obra sobre el tema, La esencia del amor, rechaza toda lectura que nosotros pudiéramos llamar “desde abajo”, que descuide los elementos superiores del amor y desde ellos pretenda explicar la totalidad del fenómeno, como ocurre especialmente en la lectura reduccionista del freudismo15. El amor en sí mismo es para él la relación interpersonal fundada sobre una respuesta afectiva al valor de la persona en el complejo de sus valores. Ello genera en particular el anhelo de una unión espiritual con el amado, llamado intentio unionis, así como el deseo de hacer feliz al amado, que llama intentio benevolentiae, lo que lleva a que el que ama desee darse a sí mismo, y lo deba hacer poniendo en juego de modo único su propia libertad y su propia felicidad. Sobre este planteamiento se clasifica el amor por categorías, según los tipos de relación sustancialmente diferentes e irreductibles que existen. Aunque se hable del amor simpliciter en lo que toda expresión concreta tenga en común, se reconocen rasgos específicos en estos modelos. Von Hildebrand no llegó a escribir el volumen planeado sobre las categorías del amor, pero son rastreables en el conjunto de sus obras los siguientes: amor esponsal (que en su madurez distingue también como el orden natural del que está 14 Ibid., 539. 15 Cf. D. VON HILDEBRAND, Essenza dell’amore, 52-59. marcado por el sacramento, al que llama conyugal), amor de progenitor, amor filial, amor fraterno y amor de amistad en el orden natural, y amor a Dios y amor al prójimo en el orden sobrenatural16. Sin profundizar en las diferencias, conviene aquí rescatar algo esencial: los modos de amar tienen también que ver con el orden propio de la transmisión de la vida y de la constitución de la sociedad. En este sentido es pertinente rescatar una observación del autor: «El amor esponsal no es un amor genérico al cual se añade la esfera sexual. Se trata de una categoría del todo especial de amor, que implica un don total de sí, del propio corazón, ausente en las otras formas de amor dirigido a las creaturas. Esta donación total es posible sólo entre personas espirituales que tienen características complementarias, por lo tanto entre un hombre y una mujer. La diferencia de género no es, por lo tanto, sólo biológica, y el amor no es sólo un presupuesto del matrimonio, sino también una tarea y un deber para los esposos»17. A este propósito, podemos retomar también el apartado que Wojtyla dedica al amor esponsal18. Después de hablar del problema de la reciprocidad en el amor –presente también en Tomás– llega al siguiente punto. «El amor esponsal se diferencia de todos los otros aspectos y formas del amor que hemos analizado. Consiste en el don de la persona. Su esencia es el don de sí, del propio “yo”. Es una cosa diversa, y al mismo tiempo algo más que la atracción, la concupiscencia e incluso la benevolencia. Todos estos modos de salir de sí mismo para ir hacia otra persona, teniendo como mira su bien, no van tan lejos como el amor esponsal… Tanto desde el punto de vista del sujeto individual como desde el de la unión interpersonal creada por el amor, el amor esponsal es al mismo tiempo algo diverso y superior a todas las otras formas de amor. Hace nacer el don recíproco de las personas»19. Este don, que constituye lo esencial del amor esponsal, implica una gran paradoja, pues el “yo” es esencialmente incomunicable, pero de alguna manera en el orden espiritual sí puede darse. Expresión plástica de ello sería la unión sexual, la cual, sin embargo, debe ser considerada como signo de algo más profundo, justamente el don de la persona. Wojtyla señala que dicho don se vive de manera distinta por el hombre y la mujer, y deriva de ello como consecuencias las características de la monogamia, la exigencia de fidelidad, la apertura a la vida y otros temas que, sin embargo, escapan en este momento de nuestro alcance. e) Una extensión necesaria: etapas psicológicas de la persona Llama la atención la convergencia entre Wojtyla y Von Hildebrand sobre lo específico del amor conyugal. De igual manera, que lo califiquen como la manifestación superior del amor humano, en clave personalista, y que integren en él las esferas inferiores de la afectividad humana. No ignorando, pues, el amor en general, lo integra en lo específico de su novedad como en una esfera superior. Su observación es, además, enriquecida con la observación de las diferencias presentes en el amor masculino y 16 Cf. el esquema presentado por su comentarista P. PREMOLI DE MARCHI, en su «Introduzione», D. VON HILDEBRAND, Essenza dell’amore, 24-34. Se pueden comparar con los modos presentados por E. FROMM, en El arte de amar: amor fraternal, amor materno, amor erótico, amor a sí mismo, amor a Dios. 17 P. PREMOLI DE MARCHI, «Introduzione», 26, sintetizando lo dicho sobre el amor conyugal en la obra El matrimonio de von Hildebrand. 18 Cf. K. WOJTYLA, Amore e Responsabilità, 552-558. 19 Ibid., 553. femenino, lo que hoy en día ha sido corroborado por diversos tipos de estudio neuronales. Por ejemplo, señalan el orden más emotivo del amor femenino y más pasional del masculino, en cuanto a rasgos dominantes. Pero a mi manera de ver todavía podemos extender este mismo tipo de consideración a otro ámbito: los modos de amar respecto a las etapas del desarrollo humano. En realidad, se trata de una cuestión crucial para asegurar una lectura histórica y concreta del amor humano, no idealista. Los factores biológicos, psicológicos y culturales no son indiferentes en la historia específica del amor. Es conocido que un niño, de suyo, es incapaz para el matrimonio, no sólo en el orden sexual, sino ante todo en el psicológico. De hecho, las condiciones culturales actuales han dilatado el momento de la maduración psicológica que convierte a una persona en adulto, al punto que cada vez se separa más del momento en el que el varón o la mujer son sexualmente fértiles. Tal dilatación está llegando incluso a puntos dramáticos: mujeres que a los cuarenta años esperan tener su primer hijo, cuando ya el organismo no cuenta con la misma disposición. Debemos reconocer que la etapa más temprana del desarrollo biológico y psicológico favorece situaciones de “enamoramiento”, que sabemos de suyo no constituye un amor maduro, sino el arrobamiento momentáneo, profundamente intenso, que en las edades de más inocencia está marcado por la ternura antes que por el deseo sexual explícito, pero que cuando ya existe en la conciencia un contenido sexual se mezcla con el deseo. El “enamoramiento”, que no es aún amor, sería como un preludio que, educado y orientado, podría terminar con un compromiso. Pero es un dato conocido que el enamoramiento desaparece, y que incluso puede cegar las facultades del discernimiento y la prudencia. En realidad, pues, en la historia del amor, las primeras etapas deben estar dominadas por el agrado y el deseo, tendiendo hacia un paulatino descubrimiento del otro. La relación entre el hombre y la mujer pide tener, así, un crecimiento en el espacio de la comunión espiritual, lo que implica el conocimiento mutuo, el descubrimiento, el aprendizaje, el intercambio. Lamentablemente, en nuestros días este proceso de reconocimiento del otro se ve impedido por la relación sexual, pues ésta es por sí misma de tal manera intensa que obnubila el conocimiento de la persona como tal. Una relación humana que inicia con el ejercicio de la sexualidad rompe el equilibrio que necesariamente conlleva el reconocimiento del otro como persona. El proceso más “sano” tendría que implicar más aspectos de conocimiento cercanos a la amistad, aunque ya es en realidad irreductible a ella por implicar la atracción física y el deseo. Pero por ello también el sentido humano desarrollado por la Iglesia mantiene que el acto conyugal no debe realizarse sino en la plenitud del encuentro de ambos, cuando ya existe una disposición en libertad de la propia vida y la capacidad de compromiso, públicamente ejercida, más allá de las situaciones imprevisibles. Este proceso es en realidad un acto plenamente humano, en el que se asume la propia libertad disponiendo de sí mismo en el más alto nivel de responsabilidad. Así, un desarrollo sano de la relación conyugal lleva a otorgar a dicha relación un toque específico justo cuando se consuma el acto sexual. El sentido de pertenencia y posesión brota en tales condiciones de una manera muy fuerte, implicando inevitablemente una orientación hacia la responsabilidad mutua, que de no ser realizada deriva en una fractura interior muy fuerte. Ahora bien, el amor entre el hombre y la mujer no se agota en el enamoramiento, en el conocimiento y en la relación sexual. También la procreación genera un modo específico de vinculación, de responsabilidad mutua, que se vive desde el embarazo hasta la atención de los hijos, y que no puede considerar sus implicaciones como elementos ajenos al mismo amor esponsal. Más aún, me atrevo a hablar de un amor esponsal propio de las parejas de ancianos. Probablemente en este contexto el enamoramiento resulte algo muy distante, e incluso el conocimiento mutuo se confunda con la costumbre, pero el resultado es una simbiosis que presenta peculiaridades de la más alta nobleza y dignidad. Aunque las situaciones concretas de las parejas puedan ser muy variadas, e indudablemente la secuencia de los hechos pueda romper el orden ideal, sin duda un salto de etapas no es lo deseable. Podemos aplicar en esto el principio metodológico de los fenomenólogos que hemos considerado. El enamoramiento es un rico elemento del amor; el apasionamiento, también. Están invitados a la esfera del amor matrimonial, pero no lo agotan. La plena compenetración de dos seres complementarios que se aman y en el misterio de la entrega mutua se disponen a esa natural apertura a la vida propia del matrimonio, reflejan sin duda el momento de la madurez humana. La convivencia que se prolonga en el tiempo da lugar a otro nivel de amor que es igualmente matrimonial: el de la serenidad que alcanza la vejez. Se trata de un hermoso momento en el que tal vez brotan con más nitidez los rasgos de la philía. ¡Cuántas veces hemos visto con admiración a una pareja de ancianos caminando juntos con dificultad! Las etapas naturales, por lo tanto, de la vida humana, dan también una figura específica al amor esponsal. Ello nos permite llevar a cabo una crítica cultural, tanto en lo que se refiere a las etapas iniciales del amor como a las de los ancianos. La cultura contemporánea está lastimando la tendencia natural del descubrimiento del amor hermoso, tierno, propio de la adolescencia. En nada ayudan en estas edades los experimentos de amor juvenil marcados por las relaciones sexuales. La atracción sexual y el acto sexual pueden ser realidades tan demandantes de las energías que no permitan llegar realmente a la intimidad, si no se realizan cuando ha habido un real encuentro previo de las almas. En vez de capacitar a una relación matrimonial madura en el futuro, tienden a bloquearla. En esto, pues, la “práctica”, en vez de capacitar, embrutece. Paradójicamente, la erotización cultural y la ruptura de la inocencia en edades tempranas están dando origen a generaciones de personas frígidas e impotentes, insatisfechas en el ámbito sexual. Pero la crítica se extiende al amor otoñal. Se tiende ahora a negar la ancianidad, buscando borrar el mismo término e inventando perífrasis hipócritas. “Tercera edad”, “adultos en plenitud”, “adultos mayores” son ejemplos de ello. El modelo ahistórico de un amor erotizado e ideal, que correspondería a una hipotética juventud continuada, descartaría como inútil el amor del anciano. Y entonces se ofrecen remedos absurdos de pasión adolescente a los ancianos. Los anuncios televisivos y las campañas del Viagra nos lo muestran. “También los adultos mayores tienen derecho a amar”, se dice, y con ello se está hablando de mantener una vida afectiva turbulenta y relaciones sexuales intensas. Con lo que se priva a las personas de disfrutar lo específico del amor anciano. Pero no basta… Toda la reflexión sobre el amor basada en la experiencia humana debe llevarnos, sin embargo, a dar un paso adelante. También C.S. Lewis hablaba de una serie de amores diversos, que van del afecto a la caridad pasando por la amistad y el eros. Cuando llega a su capítulo conclusivo, establece con firmeza: «William Morris escribió un poema titulado El amor basta, y se dice que alguien lo comentó brevemente con estas palabras: “No basta”. Ése ha sido el tema principal de mi libro: los amores naturales no son autosuficientes. Algo inicialmente descrito de un modo vago como “decencia y sentido común”, se revela luego como bondad y, finalmente –en una relación determinada–, como la vida cristiana en su conjunto, que debe venir en ayuda del sólo sentimiento, si el sentimiento quiere conservar su dulzura. Decir esto no es empequeñecer los amores naturales, sino indicar dónde reside su verdadera grandeza. No es menospreciar un jardín decir que no puede cercarse o desbrozarse por sí mismo, ni podar sus propios frutales, ni cortar la hierba de su césped; un jardín es algo bueno, pero ésas no son las clases de bondad que posee. Un jardín seguirá siendo un jardín –distinto de un lugar agreste– solamente si alguien le hace todas esas cosas… Cuando Dios plantó un jardín puso a un hombre a su cuidado, y puso al hombre bajo Él mismo. Cuando Él plantó el jardín de nuestra naturaleza, e hizo que prendieran allí los florecientes y fructíferos amores, dispuso que nuestra voluntad los “vistiera”. Comparada con ellos, nuestra voluntad es seca y fría, y a menos que Su gracia descienda como descienden la lluvia y el sol, de poco serviría esa herramienta. Pero sus laboriosos –y por mucho tiempo negativos– servicios son indispensables; si fueron necesarios cuando el jardín era el Paraíso, ¡cuánto más ahora que la tierra se ha maleado y parecen medrar desmesuradamente los peores abrojos! Pero no permita el cielo que trabajemos con espíritu encogido o al modo de los estoicos. Mientras cortamos y podamos, sabemos muy bien que lo que estamos cortando y podando está lleno de un esplendor y de una vitalidad que nuestra voluntad racional no podría proporcionarle nunca. Liberar ese esplendor para que llegue a ser con plenitud lo que está intentando ser, para llegar a tener altos árboles en vez de enmarañados matorrales, y manzanas dulces en vez de ácidas, es parte de nuestro proyecto»20. Todo nuestro recorrido por los diversos tipos de amor nos lleva a reconocer que el amor matrimonial ha de quedar incorporado en un orden superior. Por lo tanto, también desde Dios puede convertirse en amor heroico. Ya en el nivel natural se atisba la grandeza del amor que, finalmente, es parte de nuestra condición de imagen y semejanza de Dios. Podemos reconocer ahí la dignidad de aquel esposo que se mantiene al lado de su mujer enferma, aunque parezca desagradable y no aporte utilidad alguna; sólo porque le desea el bien; grotesco espectáculo, por contraste, el del rico empresario que se deshace de su mujer enferma. Pero estos bosquejos están llamados a poner el matrimonio en su verdadero nivel sacramental, el de la Cruz transfiguradora del Señor. En el amor de Cristo, el amor humano se vive con un alcance insospechado. Es el único que con toda libertad puede asumir, sin conocerlas, las consecuencias de lo que vendrá, incluso más allá de la muerte. Es el que mantiene la fidelidad aún cuando no pueda realizar el acto conyugal. Es el que mira la belleza escondida en la desfiguración del otro, e incluso se mantiene cuando se ha roto por la traición. Es el verdadero amor indulgente de la reconciliación y la elevación. Puede reconstruir, puede perdonar, puede sanar el pecado y puede elevarse como ofrenda. Puede también adoptar hijos como extensión de la propia fecundidad, y puede 20 C.S. LEWIS, Los cuatro amores, Madrid 20029, 129-131.
Description: