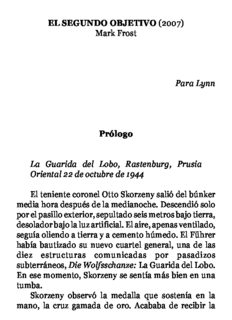
Segundo Objetivo PDF
Preview Segundo Objetivo
EL SEGUNDO OBJETIVO (2007) Mark Frost Para Lynn Prólogo La Guarida del Lobo, Rastenburg, Prusia Oriental 22 de octubre de 1944 El teniente coronel Otto Skorzeny salió del búnker media hora después de la medianoche. Descendió solo por el pasillo exterior, sepultado seis metros bajo tierra, desolador bajo la luz artificial. El aire, apenas ventilado, seguía oliendo a tierra y a cemento húmedo. El Führer había bautizado su nuevo cuartel general, una de las diez estructuras comunicadas por pasadizos subterráneos, Die Wolfsschanze: La Guarida del Lobo. En ese momento, Skorzeny se sentía más bien en una tumba. Skorzeny observó la medalla que sostenía en la mano, la cruz gamada de oro. Acababa de recibir la condecoración más importante del Reich por su operación paramilitar más reciente, un golpe incruento que había reemplazado al regente de Budapest por una nulidad fascista. Tan sólo un año antes, Skorzeny había saltado a la fama con su primer éxito, el arriesgado rescate del dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en la remota cima de una montaña italiana. Desde entonces había dirigido a su brigada de operaciones especiales, preparadas personalmente por él, en media docena de misiones suicidas; eran temidos y conocidos en toda Europa como «el comando de Hitler». La orden que acababa de recibir hacía que tales misiones pareciesen un ejercicio de entrenamiento. «Una locura. Es una locura.» El Estado Mayor le diría después que nadie había visto a Hitler tan animado desde hacía meses. Por fin parecía haber superado los problemas de salud y la depresión que arrastraba desde el atentado organizado por un cuadro de oficiales de la aristocracia alemana, que casi le había costado la vida el pasado julio. «Las anfetaminas estarán funcionando», pensó Skorzeny, que no se hacía ilusiones ni con Hitler ni con ningún otro ser humano. El entusiasmo de Hitler no parecía guardar relación alguna con la realidad. En menos de seis meses, el ejército alemán se había retirado desde las costas de Normandía hasta prácticamente sus propias fronteras. Con los soviéticos avanzando por el este y los Aliados preparados para atacar desde el oeste, la mayoría de los líderes militares consideraba, en privado, que la guerra ya estaba perdida. Todo lo que le quedaba a la Wehrmacht era enfrentarse a un brutal repliegue defensivo hacia Berlín. Sin embargo, ahora que su imperio se desmoronaba era cuando Hitler se proponía llevar a cabo la ofensiva más ambiciosa de toda la guerra. Acababa de presentar a Skorzeny su plan secreto, un contraataque feroz contra los Aliados occidentales. Lanzaría las divisiones que le quedaban contra un sector mal defendido de Bélgica y Luxemburgo. El ataque, llamado Operación Niebla de Otoño, pretendía abrir una cuña entre los ejércitos norteamericano y británico por el oeste hasta el Atlántico. Si conseguían aislar a los británicos al norte de Amberes y atraparlos en un segundo Dunkerque, el Führer creía que los ingleses pedirían la paz y que los americanos no se atreverían a invadir Alemania en solitario. Sólo entonces podría concentrar toda su maquinaria de guerra en Rusia y destruir la amenaza bolchevique, a la que consideraba el verdadero enemigo de la civilización occidental. «El genio comparte una frontera común con la locura —reflexionó Skorzeny—. Él la ha cruzado desde la última vez que lo vi.» El teniente esperó a que terminase la disertación. Hitler puso las manos en la mesa y se inclinó hacia él. Su piel parecía ictérica bajo la enfermiza luz de los fluorescentes. Tomó aire y se le formó un poso de saliva en las comisuras de la boca; cuando levantó la mano izquierda para retirarse un mechón rebelde, Skorzeny advirtió en ella un temblor violento e involuntario. El Führer se le acercó arrastrando los pies, con el paso de un anciano y una mano extendida en busca de apoyo. De pronto toda su vitalidad se había esfumado y sólo quedaba una frágil cáscara. «Sí, anfetaminas. Ya es el momento de otra dosis.» Instintivamente Skorzeny le tendió la mano. Hitler se agarró al inmenso brazo derecho del gigante rubio y pareció cobrar fuerzas de él. O quizás esa debilidad no fuese más que un ardid para ganarse la compasión de Skorzeny. En cualquier caso, reavivó la lealtad del hombre al que había llevado de la oscuridad a la gloria. —¿Cómo puedo ayudar? —preguntó el teniente. Cuando supo cuál sería su papel en la Operación Niebla de Otoño, Skorzeny se quedó sin habla. De entre todas las fuerzas armadas alemanas, tenía que reclutar una nueva brigada para que participase en la invasión: dos mil hombres con una característica específica en común. Ninguno conocería la verdadera naturaleza de la misión hasta la noche previa a su inicio. Todos debían prestar juramento de sangre bajo pena de muerte, recibir instrucción en secreto, transformarse en una unidad de comandos eficaz y salir a cumplir un objetivo que prácticamente implicaba una muerte segura. En un plazo de seis semanas. Eso no era todo. De entre esa brigada debía seleccionar otro grupo de hombres, no más de veinte de los más capacitados que encontrase. A quienes se daría un segundo objetivo. 1 Grafenwöhr, Baviera, Alemania 3 de noviembre de 1944 Bernie Oster llegó a Nuremberg tras viajar toda la noche solo, en un tren de pasajeros. Llevaba consigo órdenes clasificadas y selladas, que el día anterior le había entregado su oficial al mando en Berlín. Le habían dicho que no hiciera el equipaje y que se vistiese de civil antes de que los soldados le escoltasen directamente de la reunión hasta el tren. Tras mostrar sus papeles a los oficiales de las SS de la estación de Nuremberg, le condujeron a una sala de espera vacía, donde le abandonaron sin más explicaciones. Al mediodía, después de que una docena de hombres se hubiera unido a su aislamiento, les hicieron subir a la oscura parte trasera de un camión de transporte. Les ordenaron que guardaran silencio. Los hombres apenas intercambiaron miradas recelosas y algún cabeceo de asentimiento. Aunque ninguno de sus compañeros de viaje iba uniformado, Bernie dedujo, por su aspecto y su actitud, que todos eran soldados o marinos. Sentado solo en una esquina, encadenó un cigarrillo tras otro mientras se preguntaba de dónde procederían los otros hombres y qué tenían en común. Su oficial no le había dado detalles durante la sesión informativa; sólo que Bernie se había «presentado voluntario» (sin que le diesen otra opción) para una misión especial que requería su traslado inmediato. Quince horas y cientos de kilómetros más tarde, se hallaba en una zona de Alemania totalmente desconocida para él. Poco después de que iniciasen el trayecto en camión, el pasajero más inquieto articuló las preguntas que todos se formulaban en silencio: —¿Qué hacemos aquí? ¿Qué quieren de nosotros? Bernie no contestó. El riesgo de que cualquiera de los otros fuese un topo de las SS infiltrado para supervisar sus conversaciones —o provocarlas con sus preguntas— era demasiado elevado. Ya tenía motivos suficientes para temer por su vida. Quizá lo mismo sucediese con los otros; nadie respondió. Echó un vistazo entre las costuras de la lona y vio que la carretera cruzaba un paisaje gris y desolado: árboles desnudos, campos en barbecho, páramos desiertos. Durante la segunda hora del trayecto, el camión torció por un camino alejado que cruzaba un bosque. Transcurrido medio kilómetro, alcanzaron la entrada de un recinto rodeado de alambradas y puertas de acero, que se extendía entre los árboles hasta perderse de vista. Parecía un campo de prisioneros. Guardias vestidos con uniformes desconocidos patrullaban los parapetos y blocaos. En las torres había ametralladoras con los cañones apuntando al interior. El estómago le dio un vuelco. «Es eso, entonces. Me han descubierto.» El camión frenó ante las puertas. La lona que cubría su parte trasera se abrió y dos guardias armados indicaron a los pasajeros, cegados por la luz tras el largo viaje en penumbra, que se apeasen a punta de bayoneta. Un oficial de las SS los escoltó a través de las puertas. Bernie advirtió que todos los guardias apostados en los muros y en las torres tenían anchos rasgos eslavos. Oyó un intercambio de palabras entre dos de ellos en una lengua gutural y desconocida. Las puertas se cerraron a su espalda. Bernie se preguntó si las habían instalado para mantener fuera al enemigo o para encerrarles dentro. El complejo parecía haberse construido con propósitos militares. Había profundas huellas de tanques en el barro y, a lo lejos, un campo de tiro. Los guardias los llevaron a unos barracones de techo bajo construidos con troncos recién cortados, donde habían dispuesto emparedados y botellas de cerveza para ellos. Los recién llegados se sentaron en toscos bancos de madera y comieron en silencio, vigilados por los guardias. Tras un breve descanso, les condujeron, uno a uno, a otro edificio situado al otro lado del recinto. Ninguno regresó. Bernie fue uno de los últimos hombres convocados. Dos oficiales de las SS, un teniente y un capitán, aguardaban tras un escritorio en la única estancia del edificio, ante una silla vacía. Granaderos de las SS, armados con metralletas MP40, hacían de centinelas en la puerta. El teniente ordenó a Bernie que vaciase el contenido de los bolsillos en la mesa, la identificación y los documentos del traslado incluidos. —También la cartilla militar —añadió. El teniente metió los objetos en un sobre, que guarda en un cajón del escritorio. Sin ellos, Bernie sabía que, en lo que al ejército concernía, él había dejado de existir. Tenía el corazón desbocado y estaba seguro de que el miedo que intentaba dominar se le transparentaba en el rostro. Había temido aquel momento durante meses: descubrimiento, tortura, ejecución. El capitán no alzó la vista de sus notas para mirarle. El teniente le ordenó que se sentara y empezó a interrogarle en alemán, siguiendo las notas de un dossier. —Soldado de primera Bernard Oster. —Sí, señor. —¿Cuál es su unidad? —División 42 Volksgrenadier, señor. Brigada motorizada. —¿Su trabajo allí? —Soy mecánico de la flota motorizada, señor. Dependo del cuartel general de Berlín. Me encargo de los vehículos de los oficiales. —¿Es ésa su única responsabilidad? «Aquí viene», pensó Bernie. —No, señor. Durante este último mes he trabajado en el gabinete de radio. Como traductor. El teniente mostró algo del dossier al capitán. Éste alzó la vista para mirar a Bernie por primera vez. Un hombre esbelto de treinta y pocos años, cabello negro brillante y ojos color gris acero que penetraron en Bernie como rayos X. Con un gesto, indicó al teniente que se hacía cargo del interrogatorio. —Usted nació en Estados Unidos —dijo el capitán en un nítido inglés. —Sí, señor —respondió Bernie, intentando no parecer sorprendido. —Sus padres emigraron allí a principios de los años veinte, después de la última guerra. ¿Por qué? —Por lo que sé, entonces apenas había trabajo en Alemania. Problemas económicos. —Su padre es químico industrial. Trabajó para Pfizer, en Long Island. —En efecto. —Usted creció y se educó en Nueva York. —Brooklyn. En efecto, señor. —¿Cuándo regresó su familia a Alemania? —En 1938. Yo tenía catorce años. —¿Por qué? Bernie titubeó. —Por la misma razón por la que nos marchamos de aquí. Mi padre perdió su empleo durante la Depresión. No tenía medios para mantener a su familia. Como científico y como ciudadano alemán, recibió una oferta del nuevo gobierno para regresar y trabajar aquí. El capitán no mostró reacción alguna. A juzgar por su expresión, parecía saber la respuesta de cada una de las preguntas que formulaba. Aquella mirada fija e impasible le provocaba escalofríos. Cuando las SS se interesaban por alguien, la persona en cuestión solía desaparecer, aunque no tuviese nada que ocultar. Bernie advirtió que tenía las axilas empapadas en sudor. —Su padre trabaja para IG Farben, en Frankfurt. —Sí, señor. —¿Alguna vez ha hablado de su trabajo con usted? «¿Es eso de lo que se trata? ¿Mi padre? ¿No de lo que pasó en Berlín?» —No, señor. Creo que es un asunto clasificado. —Usted empezó el servicio militar hace dieciséis meses, cuando cumplió los dieciocho años. No intentó alistarse antes. —Aún estudiaba, señor... —Ni tampoco se afilió a las Hitlerjugend. El capitán lo taladró con la mirada. Bernie se sintió penetrado en lo más profundo de su ser; sin duda, aquel hombre podía leerle los pensamientos que intentaba apartar de su cabeza. ¿Sabía el capitán que, unos meses
Description: