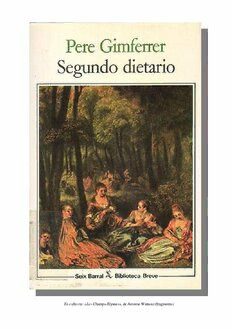
Gimferrer, Pere - Segundo dietario 1980-1982 PDF
Preview Gimferrer, Pere - Segundo dietario 1980-1982
En cubierta: «Les Champs-Elysées», de Antoine Watteau (fragmento) Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 1 PERE GIMFERRER SEGUNDO DIETARIO (1980-1982) Traducción del catalán por BASILIO LOSADA Seix Barral Biblioteca Breve Título original: Segon dietari (1980-1982) Primera edición: abril 1985 ©1982 y 1985: Pere Gimferrer Derechos exclusivos de edición en castellano reservados para todo el mundo y propiedad de la traducción: ©1985: Editorial Seix Barral, S. A. Córcega, 270 - 08008 Barcelona ISBN: 84-322-0522-2 Depósito legal: B. 11.032 – 1985 Impreso en España Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 2 Pere Gimferrer Segundo dietario El presente Segundo dietario reúne los textos de dietario de Pere Gimferrer escritos entre el 29 de mayo de 1980 y el 14 de marzo de 1982, fecha en que el autor da por terminada esta etapa de su obra. Como en el caso del primer volumen, la unidad de tono y concepción cohesiona un variado haz temático: poetas (Ungaretti, Rubén Darío, Robert Graves, Octavio Paz), pintores (desde Giorgione a Max Ernst), figuras del cine (de María Montez a Silvana Mangano, Hitchcock o Sofía Loren), novelistas (Dickens, Musil, Dostoievski, Petronio), mitos fílmicos o literarios (Marilyn Monroe, los rebeldes de la Bounty, don Juan Tenorio o la, protagonista de La Regenta) son convocados en estas cápsulas de evocación y pensamiento que atienden al ciclo del tiempo y la cambiante apariencia sensorial, espejo de la condición humana. Biblioteca Breve Foto: Guillermina Puig PERE GIMFERRER nació el 22 de junio de 1945 en Barcelona, en cuya universidad estudió Derecho y Filosofía y Letras. Autor de ensayos sobre diversos poetas y pintores (Foix, Tapies, Miró, Max Ernst), ha reunido su obra poética en catalán en el volumen Mirall, espai, aparicions (1981) y en las ediciones bilingües, con traducción al castellano del propio autor, Poesía 1970-1977 (1978) y Apariciones y otros poemas (1982). En prosa, su Dietario 1979-1980 (1981; Seix Barral, 1984) fue galardonado con el Premio de la Generalitat, el Premio Ciudad de Barcelona —junto con Mirall, espai, aparicions— y el Premio de la Crítica Serra D’Or. De su producción en castellano cabe destacar principalmente el primer libro de poemas, Arde el mar (1966), que obtuvo el Premio Nacional de Poesía, la recopilación poética Poemas 1963-1969, y los volúmenes ensayísticos Radicalidades (1978) y Lecturas de Octavio Paz (1980), que ganó el Premio Anagrama. Ha traducido al castellano tres clásicos medievales: Ausiàs March (labor que le valió el Premio Nacional de Traducción entre Lenguas Españolas), Ramon Llull y el Curial y Güelfa. Su primera novela, Fortuny (Planeta, 1983), ha obtenido los premios Ramon Llull, Joan Crexells, de la Crítica Serra D’Or y de la Crítica. Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 3 A Isabel y J. M. Castellet 1980 LA PRIMAVERA Y EL INVIERNO La primavera es hermana del otoño, pero no se pueden confundir. Aceptamos el otoño. La primavera nos subleva. El otoño indica clausura: un túnel de frescor, una catedral de silencio aguanoso y líquido. La primavera es desasosiego; proclama una insurrección implacable de resplandores cálidos y verdes. Pero, aunque sea su heraldo y su preludio, la primavera, en cambio, no es hermana del verano. Al contrario: más bien se opone a él. Hurguemos en el espíritu entre los recuerdos de primavera, hurguemos en el espíritu entre los recuerdos de verano. El verano se inicia con un triunfo de trompetas de muy claro metal en la luz de la mañana; después, es un mediodía de gloria callada; se amodorra luego en tardes tersas como una lámina candente; se despeña después hacia fogaje de unas noches que chisporrotean. Sólo el sol, y la vaharada ardiente del sol y un vislumbre de frescor en las madrugadas. La primavera, en cambio, no acaba de ser nada claramente. Es un decir y no decir. Una comezón, un hastío que quiere y no quiere: llovizna y borrascas, y la sacudida de la luz en las ventanas, luz que se empaña de pronto y se convierte en cobre oscuro y más tarde un latido de ternura muelle al atardecer, con claridades perladas. No: la primavera, en el fondo, es la hermana del invierno. Ya lo dice el verso de T. S. Eliot: «La primavera en pleno invierno». ¿La primavera en pleno invierno? En otros versos, Eliot habla de la primavera que ha llegado en un día de invierno. Eso, ya lo entendemos mejor. De vez en cuando, el invierno y la primavera intercambian sus vestidos. La nieve es blanca como la flor del lirio; el hielo luce como la claridad del sol; sereno, un día de invierno puede ser benigno e indeciso y dulce como un día de primavera. También el invierno, gemelo, puede venir un día —como hoy, cuando estoy escribiendo— en el corazón vivo de la primavera. El cielo, mate, sin color ni claridad ni latido; las calles, encogidas en la claridad ahogada; un verdor oscuro en las hojas de los árboles, que sienten frío súbitamente. Y, como en el poema de Eliot, podemos preguntar dónde está el verano, el inimaginable «verano a cero». Como si dijéramos: el grado cero del verano, el verano que sólo es verano, como el llamear de una gran hoguera. No: no podemos imaginar este verano desde un día como el de hoy, cuando estoy escribiendo esto, un día de invierno en plena primavera. Pero sí veremos la perspectiva moral de los versos de Eliot. Porque hoy, cuando escribo esto, es lunes de Pascua Florida. Y Eliot nos dice que la primavera en pleno invierno es primavera, pero no según la convención del tiempo. El viento no es viento —ha dicho—, sino fuego de Pentecostés en la época sombría del año. Y ahora vislumbramos, más allá de las palabras, los ciclos de la extinción y del retorno, de las muertes y las resurrecciones, de las caídas y del revivir, de lo permanente y lo transitorio. Hermanos, la primavera y el invierno son, quizá, una imagen, como los dibujos de dragones encendidos y de quimeras pálidas que forman, alternándose, las nubes en el agua quieta de un espejo. Así, nosotros, quizá, vemos el fondo de nuestra existencia. (29 de mayo) Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 4 UNA NOCHE EN EL TINELL Sabio o ciego, el destino entrelaza las existencias. Ya lo decía Heráclito: el tiempo es un niño que juega con unos dados. Es el reino de un niño que juega. Por ejemplo, estas vidas que, seis años hace, convergían en el Tinell. Un designio —más alto, más oscuro, más hábil que todos nosotros— rige este tipo de encuentros. Los vivimos sin percatamos; con el tiempo, al recordarlos, vemos que el Tiempo, hábil, ha dibujado en ellos un símbolo. Fue Joan Brossa quien lo propuso. Un momento antes, entre polvareda y escombros, estábamos en el estudio de Antoni Tapies. Todo en este estudio es tierra fronteriza entre el material puro y la obra. Fuera de aquel ámbito, las obras de Tàpies —en la neutralidad de un lugar de exposición— hienden violentamente, con furia, el espacio. Pero, en el estudio, se han construido un espacio propio, que es sólo suyo, que hace borrosos e inseguros los límites entre lo que tocamos y vemos y pisamos día a día y lo que, transfigurado, se ha convertido en obra. Obra definida, ante todo, por unas palabras que acaba de dejar caer Brossa: «la franqueza del material...» En el otro extremo del cuadro que, apoyado en el muro, estábamos viendo, el visitante levantó la cabeza, captó la palabra de Brossa. Y, al hablar —la voz precisa, matizada—, lo corroboró. Sí: la franqueza del material, precisamente. Sí: el visitante —Octavio Paz— lo sabía muy bien. Salíamos del estudio, entre la luz vegetal y nítida del patio interior, cuando Brossa nos hizo la propuesta: ir al Tinell, a ver un espectáculo de sombras chinescas. Y allá fuimos todos, al Tinell. O, mejor dicho, fuimos antes a las callejuelas de piedra antigua, bajo la luz de la luna de mayo y los faroles de hierro, pisando las losas que resuenan con aquel sonido tan claro, tan amplio, tan noble. Todo el cielo se ha oscurecido; las caras, en la claridad lunar, tienen un trazo más puro; las voces suenan, diáfanas, al cobijo de los muros seculares. Sombras chinescas: muñecos australianos, canciones de la más mágica puericia, en la desnudez augusta del Tinell. El público es variado. Hay escritores jóvenes. Y yo miro a Brossa, que viene del cuchitril cubierto de papelotes de un cubil encopetado desde donde suscitan el estallido libre de las palabras; y miro a Tàpies, que día tras día arranca al silencio huraño del polvo de mármol los contornos de un país desconocido y al mismo tiempo muy nuestro; y miro a Octavio Paz, que, antes en Nueva Delhi, ahora en México, hace chisporrotear el lenguaje y cuartea, lúcido, las máscaras de la Idea. Y las sombras chinescas se han detenido, y salimos todos, dispersos, a la noche de la plaza del Rey. Pronto llegará la hora de la despedida nocturna. Una noche agradable, claro. Pero también algo más. Justamente ahora me doy cuenta: la red de los destinos hermana a tres poetas en un diálogo. No son precisas las palabras. (31 de mayo) UNA NOCHE DE ENERO «No me esperes —escribió a alguien de la familia—porque la noche será negra y blanca.» Noche negra: el año 1855, en el corazón del invierno —últimos días de enero—, la luz de los faroles, débil, se consumía en la tiniebla gélida de los muros del viejo París. Noche blanca: dieciocho grados bajo cero, toda la vida cubierta por el silencio de la nieve. Noche negra y blanca: ¿no había, pues, vivido siempre en este tipo de noches? Los ojos ven, primero, una oscuridad; después —vivimos ya en el sueño—, se abren las puertas de otro reino. Los antiguos decían que, a menudo, estas puertas son blancas como el marfil. Sabemos que unos amigos le vieron en el teatro. No llevaba abrigo. Vagaba, sin domicilio, por los lugares donde, tiempo atrás, su vida fue un fulgor: los palcos de los teatros, las casas de las actrices. Un poeta —porque, ante todo, era poeta— se deja fascinar, a veces, por lo ficticio. ¿Había Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 5 buscado a la actriz en la mujer, o más bien a la mujer en la actriz, en aquel amor que tiempo atrás lo desgarró? Había amado, más que a la mujer, a la visión. Nos lo dice él mismo, en un soneto: la Muerte, o la Muerta. En esta fotografía que de él nos ha llegado, los ojos de Gérard de Nerval son intensos —como con una llama apaciguada—, hundidos en unas ojeras profundas. El pelo, negro, es escaso; las manos, en reposo, parecen esperar; la ropa, oscura, no llega a vislumbrarse, pero la presentimos gastada, deslucida, estropeada. Los ojos no miran sólo el vacío del espacio fotográfico. Vislumbran, posiblemente, un más allá. Tenía los ojos en procura de un espacio más vasto y más remoto. Bajo el azote de la nieve de un París glacial, fue a comer a una taberna de las Halles. Estamos en el intestino de la ciudad, en una fermentación innumerable de quesos y pescado y verduras: la calabaza redonda y sagrada, la berenjena, de un verde imperial, las escamas, los cestos, el griterío, las ruedas de madera de los carros rayando las piedras heladas. De vez en cuando, alguien abre la puerta de la taberna. Vemos un cielo liso y la nieve que cuaja en los tejados. La noche será negra y blanca, en el fondo del frío. Una noche muy larga, pero amanece ya. Con las primeras luces, turbias y grisáceas, la mañana impura de enero llega a la innoble calle de la Vieille Lanterne. Fija —pero no: algo que no es el viento la hace mecerse—, hay una sombra extraña en este lugar desolado y antiguo. Es Gérard de Nerval, que se ha ahorcado cuando acababa aquella noche negra y blanca. (3 de junio) POR LA CALLE Es una foto antigua. Soy yo, en el Paseo de Gracia. En la foto, llevo un abrigo grueso, de aquellos que se llamaban --¿o se llaman aún?— de «pelo de camello». Sí, me acuerdo bien de aquel abrigo, rojizo y solemne e hirsuto. Hará diez años que lo abandoné definitivamente. Tras la cabeza —una cabeza que ya no parece mía—veo esbozarse la ascensión de hierro de uno de los faroles del Paseo de Gracia. Y ahora recuerdo el día en que me hicieron esta foto. Era una mañana de invierno: lucía un sol muy suave. En el recuerdo, las tonalidades del día son doradas. El sol no hiere, el sol no golpea, el sol no marchita: el sol vivifica la calle que se va ahilando. No hay clamor de coches. La claridad amarillenta del sol enciende los cristales, implacablemente nítidos, de los escaparates. La foto me la hicieron andando. Sí, a ratos quizá me paraba; porque no era una foto, eran muchas. La foto que ahora veo es sólo un recuerdo, un residuo; un instante fijado, vividísimo, de un paseo. Mientras hablas, un fotógrafo puede ir reteniendo en el carrete instantes como aquél. El tiempo, luego, hará una selección. Todo se convertirá en documento de época. Por ejemplo, el señor Kramer, es decir Dustin Hoffman, en Kramer contra Kramer. Jugando en el parque, el niño se ha hecho daño, y el señor Kramer lo lleva al dispensario. La cámara, rápida, segura, lo acompaña; tiene el mismo impulso, el mismo latido, el mismo arranque. Es un ojo móvil —un ojo humano, diríais— por la calle. O, también, es un ojo, más reposado —acechante, contemplativo—, en las penumbras de la escalinata del juzgado, o en las claridades de metal y plástico de los despachos, o quizá en la luz rojiza de un dormitorio abandonado. Un ojo que sigue la vida del señor Kramer, un ojo que nos hace vivir con el señor Kramer. Y ahora es por la tarde, a la entrada del verano, estos últimos días de mayo. El sol brilla apetecible, pero con un punto de fragilidad. No tiene la pesadez de maza del corazón del verano, pero tampoco aquella dulzura —persuasión de la luz y del calor— de la mañana de invierno en que me hicieron la foto del Paseo de Gracia. Empieza a oscurecer; la luz, antes de morir del todo, hace como un testamento de claridades cenicientas en el cielo de primavera, azulado y pálido de albores confusos. El aire es vivo y penetrante en las terrazas de los cafés, y mece las hojas verdes de los tilos de la Rambla de Cataluña. Mientras caminamos, vamos hablando. Y, mientras hablamos, este amigo, ahora, me va haciendo unas fotos: instantes de una conversación que rescataremos del Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 6 tiempo. Ya es casi de noche por la calle, pero este amigo aún podrá robar una imagen al abrigo del crepúsculo. Porque él —el mismo de esta lejana mañana invernal en el Paseo de Gracia— es también el que seguía con la cámara al señor Kramer. Mi amigo —Néstor Almendros— sabe que, como el poema, la imagen es un arte de inmovilizar el instante. (4 de junio) UNA TABERNA, EN LONDRES Es un barrio de infamia. El río, todo aguas de un color terroso, baja al abrigo de la isla de los Perros. Son calles portuarias, de docks: almacenes grandes y oscuros como cuarteles; desiertos, a partir de la tarde, hacen resonar los pasos en el vacío del muelle. Es el tiempo como este que ahora vivimos: una primavera indecisa, tímida y pálida, que hace pinitos espaciados de claridad solar en los días últimos de un mes de mayo. Hay una espada de luna en el agua quieta, cuando la noche ha borrado el pellizco de resplandor que bendecía el color de fango de la tarde en los callejones tiznados. Sí: una noche de finales de mayo. Pero no de un mayo como el que acabamos de vivir ahora; ni este Támesis terroso ni estos almacenes abandonados en el atardecer mudo los podemos ver con nuestros ojos de ahora. En la tiniebla suburbial de Deptford, en el año 1593, pulula toda la hez del puerto; gentuza que aplasta, con pisada brutal, el ángulo de claridad inerme y desnuda que una vela ha salvado en el fondo de una taberna. Vaharada; humo; claridades de vino en los vasos. Lejos, en este barrio, oiréis, a veces, mi bramido furioso; combaten toros con mastines, como en una escena mitológica o en un ritual .de tribu, mientras la chusma del puerto cruza apuestas. Y este hombre joven ¿quién es? Ha oído, muy honda y fuerte y oscura, la voz de Tamerlán el Grande, que luchó contra Persia y aprisionó al turco y a su emperatriz y conquistó el mar etiópíco y las tierras de Zanzíbar; Tamerlán, que morirá —porque éste es el precio de la ambición— sin conquistar otras tierras, más lejanas, donde hay montañas de perlas que brillan como las luminarias del cielo. Y’ los ojos de este joven han visto algo más que esta epopeya sangrienta y suprema del orgullo planetario; porque un día, abismáticos, vieron, con los ojos del doctor Fausto, condenado, que la sangre de Cristo fluía por el vasto firmamento nocturno. Quien ha visto esto, quien ha vislumbrado el fondo del ser —temblor y convulsión y relampagueo—, ¿precisa ver alguna cosa más? Dicen que aquella noche de mayo la primera cuchillada —un golpe de daga, preciso y terrible— desgarró precisamente un ojo de aquel joven. Después, había sangre en el suelo de la taberna, y quedaba expoliada y desierta la mente que soñó con el doctor Fausto y con el bárbaro Tamerlán: la mente de Christopher Marlowe, poeta trágico, muerto en una pelea tabernaria, cerca del agua terrosa del Támesis. (5 de junio) LAS TRES MUSAS La primera Musa es la Poesía. La Poesía es una virgen; tiene en su cara un albor purísimo. Lleva un cinturón de púrpura y un ampuloso vestido de seda, relampagueante de oro. La Poesía llega al banquete de los dioses, donde se beberá la ambrosía vivificadora en una copa profunda que es un vasto diamante. La Poesía pulsa una lira de marfil; la Poesía contempla el espectáculo armónico de la esfera superior, celeste, y, bajo la firmeza cerrada del cielo lleno de incienso, la garganta del Etna rugidor que ha enterrado a los titanes traidores. Los dioses, para siempre, en este instante perpetuo, sin Historia, han ganado el combate. Fuera del tiempo, vivimos en el dominio inalterado de la armonía. Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 7 La segunda musa es ya una mujer. El poeta que la canta es el mismo que, en un posible mundo conciliado, había cantado a la virginal Poesía; pero ahora la Historia, fragosa, ha reconquistado su fuero. Esta nueva Musa es una mujer de carne y hueso. Se llama Carlota Corday. Tiene, como la Poesía, el rostro puro y dulce de una virgen remota. Su voz es suave, casi infantil. Por dentro, hay un temple firme y hondo de metal, forjado en la lectura de Plutarco. De una puñalada, resuelta y segura, Carlota Corday dará muerte a Marat, sentado en el cuarto sombrío, bajo una sábana, en el fondo de una bañera. El agua se manchará de sangre. Cuando Carlota Corday vaya hacia el patíbulo, llevará una camisa del mismo color rojo que la sangre. En el carro fatídico, bajo el sol fuerte y duro de julio, el vestido rojo exalta la blancura de la piel de Carlota Corday. Y ahora el poeta que, antes, en una era de sueño armónico, tuvo la visión excelsa y sublime de la Poesía, escribe —escondido cerca de un bosque, en Versalles una oda a Carlota, la belleza inmoladora e inmolada. La tercera Musa no es ninguna figura alegórica, ni es tampoco una mujer real. También ahora, como cuando murió Carlota Corday, es un día, tórrido y martillean-te, de julio. Hacia las seis de la tarde, el poeta —André Chénier— verá, de cerca, la tercera, terrible y definitiva Musa: el tajo de la guillotina, cegadoramente metálico en la claridad desnuda del día. Antes, en la era armónica, los dioses eran convocados para el banquete de la ambrosía: ahora, un mensajero de muerte, un reclutador de sombras, ha llamado a los condenados al carro infamado. ¿La tercera Musa, es fría y sangrienta, implacable? No: la tercera Musa no es, de hecho, el tajo de la guillotina, de la misma manera que, en el fondo, la segunda Musa no es Carlota Corday. Sólo hay una musa: la Poesía en un mundo armónico. Tras el puñal, los versos melancólicos y rotundos del guillotinado André Chénier nos hablan de la nostalgia de una era de conciliación entre el mundo histórico y el ideal. (7 de junio) LA CASA DEL POETA Es ahora, precisamente, cuando hay que hablar de la casa del poeta. Año tras año, prácticamente, todos los poetas —jóvenes y viejos, desconocidos o célebres— iban a esta casa, escribían allí. Todos eran recibidos, todos tenían derecho a una respuesta. Ahora, la casa ha enmudecido prácticamente: con los ojos dolientes, Vicente Aleixandre puede contestar muy pocas cartas. Ha tenido que dejar de escribir poesía. Nunca está solo, sin embargo. Más aún que cualquier otra cosa —incluso más que la fidelidad de los amigos, incluso más que la certeza de haber cubierto, sin desfallecer, una trayectoria—, lo que le acompaña es la riqueza de vida interior y de fortaleza moral que, palmo a palmo, fue conquistando, para sí y para todos nosotros, en el territorio del poema. Hizo del conocimiento campo de batalla; ahora, este conocimiento, supremo, le salva y nos salva. Es, aún hoy, un barrio tranquilo. Todo son hotelitos, cuando se deja la plaza donde está la terminal del autobús. Y estas calles, cortas y verdeantes, parecen todas iguales, con verjas y con jardines breves y con tapias discretas. Se oyen muy pocos ruidos; hacia la tarde, viniendo del fragor del centro urbano que brama y que resopla, la llegada a las callecitas íntimas y vírgenes es como una entrada en el silencio de la capilla. Él, normalmente, a esta hora, yace en un sofá, en reposo necesario, abrigado con una manta. Antes, esta inmovilidad tenía el contrapeso de la lectura, y de las frecuentes salidas. Hoy, sin embargo, el vigor interno permanece indestructible, afinado como nunca. Empieza a oscurecer, y hay ya alguna luz encendida en la habitación. En los estantes, en orden, libros de todo tipo. Los que hemos ido a menudo a esta casa sabemos con los ojos cerrados dónde están las ediciones de Balzac y de Stendhal, y los volúmenes, innumerables, de poetas jóvenes, y aquel ángulo —ya muy próximo a la ventana, con el reflejo del verdor catedralicio del pequeño jardín en los cristales— donde podemos encontrar las ediciones de antes de la guerra de los libros de J. V. Foix. También recordamos el lugar de la estancia donde nos dijeron que un día, remoto, se sentaba Federico García Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 8 Lorca. Y, si saliéramos al jardín, en el resplandor quieto del cielo y del ramaje, reconoceríamos, en el fondo del mundo natural, una lección más alta. La misma que nos legan las palabras del poeta, herederas e intérpretes al mismo tiempo del universo visible. ¿No decían los griegos que los poetas eran intérpretes de los dioses? La conversación, allí, no es nunca un monólogo. El último libro que, antes de la enfermedad, escribió Aleixandre era, precisamente, un libro de diálogos. Un poeta puede interrogar al mundo, puede interrogar a los hombres; puede encontrar, en sí mismo, todo el mundo y todos los hombres. Lo cósmico y lo interior, espejeándose. Y, si habla con nosotros, habla con todos y con él al mismo tiempo; ve, en una fracción del mundo, el mundo entero. Todo se toca, augusto; todo es poesía para nosotros. Ya se ha hecho del todo la oscuridad. Como antes, como siempre, nos acompañará hasta el umbral. En la noche vasta y vacía, la verja será una angustia fría de metal. Ni el poeta ni nosotros nos quedamos solos. (8 de junio) TARDES DE PRIMAVERA Un falso verano, prematuro, labraba el cielo blanco con espuelas profundas de claridad. Después, vino la lluvia. Empezó en la noche del sábado, persistente, quizá con aquel ruido «ferruginoso, inacallable y helado» con que, de niño, la sentía Marcel Proust repiqueteando en el jardín de Combray. Después, el domingo, desapacible, toda Barcelona es aclarada por el agua. El aire, conciso, no nos acuchilla la cara como en lo más vivo del invierno; ni tampoco nos trae, como en la vaharada del pleno estío, el olor nauseabundo, exuberante y pútrido del muelle; ni, al caer la tarde, nos bendice, como la brisa marina, con la promesa de dulzor de una vela blanca en el mar abierto y cristalino. No: este aire de ahora es el aire de la primavera. Cuando anochece, en la calle, las losas, aún húmedas, brillan con un resplandor mate, y el verde de los árboles pone unas manchas más oscuras o más claras en la madera, pulida por el agua, de las ramas. El cielo no es ni blanco, ni azul, ni gris perla: tiene un color indeciso, pálido y quieto. Pronto no tendrá ninguno, engullido por la noche. Entonces, bajo los faroles encendidos, el suelo recobrará otros brillos. Tardes como ésta, cuando la primavera vacila, son las ideales para la plaza Real. En verano es demasiado impúdica: parece, entonces, una plaza de película de Fellini, abarrotada de gente en las terrazas de los bares; o, quizá, una de aquellas plazas de los historiadores latinos, donde la plebe romana, agolpándose, toda griterío y vaharada, descuartiza, en un motín súbito y violento, a algún funcionario imperial. Y, en invierno, esta plaza es quizá demasiado callada y recluida, encogida bajo una luz húmeda y en un silencio de piedra bajo los porches. Pero, ahora, en estas tardes de primavera, me gustaba sentarme en la plaza Real. Tenemos, todos, una memoria de los lugares. Para la gente de mi edad, los que pasan de los treinta años y llegan, con mucho, a los cuarenta, la plaza Real es el lugar donde antes estaba «Jamboree». Recuerdo que, entonces, teníamos que ennoblecer, culturalmente, nuestro gusto por el jazz. El tiempo, luego, se ha encargado de ennoblecerlo solo, devolviéndolo a su papel de música de minorías. Cierro los ojos y veo un atardecer de primavera en la plaza Real, y Tete Montoliu andando bajo las arcadas con su compañera, hacia «Jamboree». Cierro los ojos y veo las luces de «Jamboree» y oigo un piano y un saxofón. Cierro los ojos —no: no es preciso cerrarlos—y ahora ya no veo una tarde; veo una noche, en la Barcelona de los años sesenta. Y estamos muy cerca de la plaza Real: salimos del «Jazz Colón» y vamos hacía el «Copacabana». Como el «Jamboree», también «Copacabana» ha desaparecido. Y veo, en la luz falsa e imprecisa y turbia del «Copacabana», la aparición enharinada y teatral de unos personajes que eran entonces poco frecuentes. Sí, travestis. Iba ‘yo con unos amigos: un escritor de aquí, con su mujer, y uno que venía de fuera. El escritor de fuera —mexicano: Carlos Fuentes— nos decía, a Luis Goytisolo y a mí, que un local así sólo lo Pere Gimferrer S eg u n d o d i et a r i o (1 9 8 0 -1 9 8 2 ) 9 había encontrado en Nueva York. Cuando salimos, el cielo tiene ya la palidez finísima de la madrugada y, por las Ramblas, pasa un coche regando la calle, hace tantos años. (12 de junio) EL ÚNICO EMPERADOR Todos lo sabemos: la Muerte, antiguamente, era una mujer con una guadaña. La guadaña habla de siegas constantes en la claridad neutra de unos campos mudos. El poeta griego vio el paso de las vidas humanas como un roce muy leve de hojas que caen. Pero, si escuchamos con atención, oiremos quizá que la guadaña avanza. Como los haces de trigo, esperaremos la hora del último silencio. Campo allá, la siega continúa, de noche. Y la Muerte es, también —como en un Libro de Horas, melancólico y neblinoso—, una dama muy pálida y lujosa, con reverberación de joyas en el manto. O es el horror conciso de un esqueleto besando a una doncella desnuda, o abrazando a una matrona que ofrece el ramillete soberbio de su lascivia. Y la Muerte, a veces, también puede ser un hombre: un caballero adusto, vestido de negro, seductor incluso, como lo era Frederic March en una antigua película. Y, a veces, la Muerte no es ni siquiera un ser personal, sino, más bien, el paso de este mundo al mundo acuoso del otro lado de los espejos. Pero hay un poema de Wallace Stevens que nos habla de la Muerte de otro modo. ¿La Muerte? Bien, no es que nos diga en algún lugar que habla de la Muerte; nadie nos fuerza, pues, a leer el poema con este espíritu. Civilizadísimo, refinado, secreto, el poeta norteamericano sabía que las complejas maquinarias del verbo y de la imagen que un escritor pone en movimiento resultan más ricas si son levemente ambiguas. En arte, la ambigüedad es a menudo el tributo más genuino de la veracidad, porque hay una forma de ser verídicos que sólo se obtiene si sabemos respetar la imprecisión de las vivencias. ¿Qué quieren decir los breves minutos de una sonata de Domenico Scarlatti? Todo, y nada, si es que este «querer decir» pedimos que sea del mismo tipo que el «querer decir» de un texto como el que leéis ahora. No hablemos, pues, demasiado de lo que «quiere decir» el poema de Wallace Stevens; hablemos, más bien, de lo que dice. Y lo que dice es —en resumen— que basta con que podamos ir tirando, nosotros, los humanos, con manjares concupiscentes, y vestidos, y flores envueltas en papel de periódico; y que basta con que podamos coger las cosas de los escaparates, y una sábana que cubrirá un cuerpo frío y húmedo. Basta con que podamos hacer todo eso, sí, y que es igual porque, en esta tierra, sólo hay un emperador. Y podemos imaginar a este emperador como algo muy helado y muy blanco, o quizá medio licuado y de colores fuertes y vivos. Algo amable y bondadoso, quizá un muñeco de nieve. Como el muñeco de nieve, tiene un aire bonachón. Pero si nos acercamos, nos helará el tacto. Es la sentencia de todos los imperios. Porque —dice el poema— el único emperador es el emperador de los helados. Sí, el emperador de los ice-cream. La Muerte, el gran vendedor de helados. (13 de junio) UNA HISTORIA DE CLAVELES Primero, hay un clavel en la solapa de un hombre. El hombre está sentado tras una mesa de despacho; se llama Dean O’Bannion y es propietario de una tienda de flores, lujosa, en el Chicago de los años veinte. Y hay, ante él, otro hombre, inquieto, desasosegado. Un hombre que, en un piso silencioso y oscuro, acaba de dejar a una muchacha sentada ante un escritorio. La muchacha lleva unas zapatillas de tacón alto, con hebillas, y un camisón de dormir. En la estancia, hay una sola bombilla encendida. La muchacha ha muerto de un solo tiro de su amante, que ahora habla con O’Banilion en la floristería.
