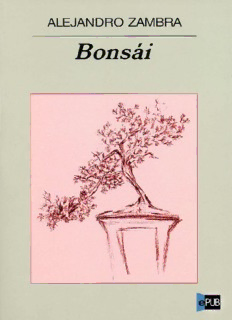
Bonsai – Alejandro Zambra PDF
Preview Bonsai – Alejandro Zambra
Alejandro Zambra Editorial Anagrama, Barcelona, 2006 Título: Bonsái, 2006 Para Alhelí I. Bulto Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llama, se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura: La primera noche que durmieron juntos fue por accidente. Había examen de Sintaxis Española II, una materia que ninguno de los dos dominaba, pero como eran jóvenes y en teoría estaban dispuestos a todo, estaban dispuestos, incluso, a estudiar Sintaxis Española II en casa de las mellizas Vergara. El grupo de estudio resultó bastante más numeroso de lo previsto: alguien puso música, pues dijo que acostumbraba estudiar con música, otro trajo un vodka, argumentando que le era difícil concentrarse sin vodka, y un tercero fue a comprar naranjas, porque le parecía insufrible el vodka sin jugo de naranjas. A las tres de la mañana estaban perfectamente borrachos, de manera que decidieron irse a dormir. Aunque Julio hubiera preferido pasar la noche con alguna de las hermanas Vergara, se resignó con rapidez a compartir la pieza de servicio con Emilia. A Julio no le gustaba que Emilia hiciera tantas preguntas en clase, y a Emilia le desagradaba que Julio aprobara los cursos a pesar de que casi no iba a la universidad, pero aquella noche ambos descubrieron las afinidades emotivas que con algo de voluntad cualquier pareja es capaz de descubrir. De más está decir que les fue pésimo en el examen. Una semana después, para el examen de segunda oportunidad, volvieron a estudiar con las Vergara y durmieron juntos de nuevo, aunque esta segunda vez no era necesario que compartieran pieza, ya que los padres de las mellizas habían viajado a Buenos Aires. Poco antes de enredarse con Julio, Emilia había decidido que en adelante follaría, como los españoles, ya no haría el amor con nadie, ya no tiraría o se metería con alguien, ni mucho menos culearía o culiaría. Éste es un problema chileno, dijo Emilia, entonces, a Julio, con una soltura que sólo le nacía en la oscuridad, y en voz muy baja, desde luego: Éste es un problema de los chilenos jóvenes, somos demasiado jóvenes para hacer el amor, y en Chile si no haces el amor sólo puedes culear o culiar, pero a mí no me agradaría culiar o culear contigo, preferiría que folláramos, como en España. Por entonces Emilia no conocía España. Años más tarde viviría en Madrid, ciudad donde follaría bastante, aunque ya no con Julio, sino, fundamentalmente, con Javier Martínez y con Ángel García Atienza y con Julián Alburquerque y hasta, pero sólo una vez, y un poco obligada, con Karolina Kopec, su amiga polaca. Esta noche, esta segunda noche, en cambio, Julio se transformó en el segundo compañero sexual de la vida de Emilia, en el, como con cierta hipocresía dicen las madres y las sicólogas, segundo hombre de Emilia, que a su vez pasó a ser la primera relación seria de Julio. Julio escabullía las relaciones serias, se escondía no de las mujeres sino de la seriedad, ya que sabía que la seriedad era tanto o más peligrosa que las mujeres. Julio sabía que estaba condenado a la seriedad, e intentaba, tercamente, torcer su destino serio, pasar el rato en la estoica espera de aquel espantoso e inevitable día en que la seriedad llegaría a instalarse para siempre en su vida. El primer pololo de Emilia era torpe, pero había autenticidad en su torpeza. Cometió muchos errores y casi siempre supo reconocerlos y enmendarlos, pero hay errores imposibles de enmendar, y el torpe, el primero, cometió uno o dos de esos errores imperdonables. Ni siquiera vale la pena mencionarlos. Ambos tenían quince años cuando comenzaron a salir, pero para cuando Emilia cumplió dieciséis y diecisiete el torpe siguió teniendo quince. Y así: Emilia cumplió dieciocho y diecinueve y veinticuatro, y él quince; veintisiete, veintiocho, y él quince, todavía, hasta los treinta de ella, pues Emilia no siguió cumpliendo años después de los treinta, y no porque a partir de entonces decidiera empezar a restarse la edad, sino debido a que pocos días después de cumplir treinta años Emilia murió, y entonces ya no volvió a cumplir años porque comenzó a estar muerta. El segundo pololo de Emilia era demasiado blanco. Con él descubrió el andinismo, los paseos en bicicleta, el jogging y el yogur. Fue, en especial, un tiempo de mucho yogur, y esto, para Emilia, resultó importante, porque venía de un periodo de mucho pisco, de largas y enrevesadas noches de pisco con cocacola y de pisco con limón, e incluso de pisco solo, seco, sin hielo. Se manosearon mucho pero no llegaron al coito, porque él era muy blanco y eso a Emilia le producía desconfianza, a pesar de que ella misma era muy blanca, casi completamente blanca, de pelo corto y negrísimo, eso sí. El tercero era, en realidad, un enfermo. Desde un principio ella supo que la relación estaba condenada al fracaso, pero aun así duraron un año y medio, y fue su primer compañero sexual, su primer hombre, a los dieciocho de ella, a los veintidós de él. Entre el tercero y el cuarto hubo varios amores de una noche más bien estimulados por el aburrimiento. El cuarto fue Julio. Atendiendo a una arraigada costumbre familiar, la iniciación sexual de Julio fue pactada, en diez mil pesos, con Isidora, con la prima Isidora, que desde luego no se llamaba Isidora ni era prima de Julio. Todos los hombres de la familia habían pasado por Isidora, una mujer aún joven, de milagrosas caderas y cierta propensión al romanticismo, que accedía a atenderlos, aunque ya no era lo que se dice una puta, una puta- puta: ahora, y esto procuraba siempre dejarlo en claro, trabajaba como secretaria de un abogado. A los quince años Julio conoció a la prima Isidora, y siguió conociéndola durante los años siguientes, en calidad de regalo especial, cuando insistía lo suficiente, o cuando la brutalidad de su padre amainaba y, por consiguiente, venía el periodo conocido como periodo de arrepentimiento del padre, y enseguida el periodo de culpa del padre, cuya más afortunada consecuencia era el desprendimiento económico. De más está decir que Julio tendió a enamorarse de Isidora, que la quiso, y que ella, fugazmente enternecida por el joven lector que se vestía de negro, lo trataba mejor que a los otros convidados, lo consentía, lo educaba, en cierto modo. Sólo a los veinte años Julio comenzó a frecuentar con intenciones sociosexuales a mujeres de su edad, con éxito escaso pero suficiente como para decidirse a dejar a Isidora. A dejarla, desde luego, del mismo modo que se deja de fumar o de apostar en carreras de caballos. No fue fácil, pero meses antes de aquella segunda noche con Emilia, Julio ya se consideraba a salvo del vicio. Aquella segunda noche, entonces, Emilia compitió con una rival única, aunque Julio nunca llegó a compararlas, en parte porque no había comparación posible y también debido a que Emilia pasó a ser, oficialmente, el único amor de su vida, e Isidora, apenas, una antigua y agradable fuente de diversión y de sufrimiento. Cuando Julio se enamoró de Emilia toda diversión y todo sufrimiento previos a la diversión y al sufrimiento que le deparaba Emilia pasaron a ser simples remedos de la diversión y del sufrimiento verdaderos. La primera mentira que Julio le dijo a Emilia fue que había leído a Marcel Proust. No solía mentir sobre sus lecturas, pero aquella segunda noche, cuando ambos sabían que comenzaban algo, y que ese algo, durara lo que durara, iba a ser importante, aquella noche Julio impostó la voz y fingió intimidad, y dijo que sí, que había leído a Proust, a los diecisiete años, un verano, en Quintero. Por entonces ya nadie veraneaba en Quintero, ni siquiera los padres de Julio, que se habían conocido en la playa de El Durazno, iban a Quintero, un balneario bello pero ahora invadido por el lumpen, donde Julio, a los diecisiete, se consiguió la casa de sus abuelos para encerrarse a leer En busca del tiempo perdido. Era mentira, desde luego: había ido a Quintero aquel verano, y había leído mucho, pero a Jack Kerouac, a Heinrich Boíl, a Vladimir Nabokov, a Truman Capote y a Enrique Lihn, que no a Marcel Proust. Esa misma noche Emilia le mintió por primera vez a Julio, y la mentira fue, también, que había leído a Marcel Proust. En un comienzo se limitó a asentir: Yo también leí a Proust. Pero luego hubo una pausa larga de silencio, que no era un silencio incómodo sino expectante, de manera que Emilia tuvo que completar el relato: Fue el año pasado, recién, me demoré unos cinco meses, andaba atareada, como sabes, con los ramos de la universidad. Pero me propuse leer los siete tomos y la verdad es que ésos fueron los meses más importantes de mi vida como lectora. Usó esa expresión: mi vida como lectora, dijo que aquéllos habían sido, sin duda, los meses más importantes de su vida como lectora. En la historia de Emilia y Julio, en todo caso, hay más omisiones que mentiras, y menos omisiones que verdades, verdades de esas que se llaman absolutas y que suelen ser incómodas. Con el tiempo, que no fue mucho pero fue bastante, se confidenciaron sus menos públicos deseos y aspiraciones, sus sentimientos fuera de proporción, sus breves y exageradas vidas. Julio le confió a Emilia asuntos que sólo debería haber conocido el sicólogo de Julio, y Emilia, a su vez, convirtió a Julio en una especie de cómplice retroactivo de cada una de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Aquella vez, por ejemplo, cuando decidió que odiaba a su madre, a los catorce años: Julio la escuchó atentamente y opinó que sí, que Emilia, a los catorce años, había decidido bien, que no había otra decisión posible, que él habría hecho lo mismo, y, por cierto, que si entonces, a los catorce, hubieran estado juntos, de seguro él la habría apoyado. La de Emilia y Julio fue una relación plagada de verdades, de revelaciones íntimas que constituyeron rápidamente una complicidad que ellos quisieron entender como definitiva. Esta es, entonces, una historia liviana que se pone pesada. Ésta es la historia de dos estudiantes aficionados a la verdad, a dispersar frases que parecen verdaderas, a fumar cigarros eternos, y a encerrarse en la violenta complacencia de los que se creen mejores, más puros que el resto, que ese grupo inmenso y despreciable que se llama el resto. Rápidamente aprendieron a leer lo mismo, a pensar parecido, y a disimular las diferencias. Muy pronto conformaron una vanidosa intimidad. Al menos por aquel tiempo, Julio y Emilia consiguieron fundirse en una especie de bulto. Fueron, en suma, felices. De eso no cabe duda. II. Tantalia Siguieron, desde entonces, follando, en casas prestadas y en moteles de sábanas que olían a pisco sour. Follaron durante un año y ese año les pareció breve, aunque fue larguísimo, fue un año especialmente largo, después del cual Emilia se fue a vivir con Anita, su amiga de la infancia. Anita no simpatizaba con Julio, pues lo consideraba engreído y depresivo, pero igualmente tuvo que admitirlo a la hora del desayuno y hasta, una vez, quizás para demostrarse a sí misma y a su amiga que en el fondo Julio no le desagradaba, le preparó huevos a la copa, que era el desayuno favorito de Julio, el huésped permanente del estrecho y más bien inhóspito departamento que compartían Emilia y Anita. Lo que a Anita le molestaba de Julio era que le había cambiado a su amiga: Me cambiaste a mi amiga. Ella no era así. ¿Y tú siempre has sido así? ¿Así cómo? Así, como eres. Emilia intervino, conciliadora y comprensiva. ¿Qué sentido tiene estar con alguien si no te cambia la vida? Eso dijo, y Julio estaba presente cuando lo dijo: que la vida sólo tenía sentido si encontrabas a alguien que te la cambiara, que destruyera tu vida. A Anita le pareció una teoría dudosa, pero no la discutió. Sabía que cuando Emilia hablaba en ese tono era absurdo contradecirla. Las rarezas de Julio y Emilia no eran sólo sexuales (que las había), ni emocionales (que abundaban), sino también, por así decirlo, literarias. Una noche especialmente feliz, Julio leyó, a manera de broma, un poema de Rubén Darío que Emilia dramatizó y banalizó hasta que quedó convertido en un verdadero poema sexual, un poema de sexo explícito, con gritos, con orgasmos incluidos. Devino entonces en una costumbre esto de leer en voz alta —en voz baja— cada noche, antes de follar. Leyeron El libro de Monelle, de Marcel Schwob, y El pabellón de oro, de Yukio Mishima, que les resultaron razonables fuentes de inspiración erótica. Sin embargo, muy pronto las lecturas se diversificaron notoriamente: leyeron El hombre que duerme y Las cosas, de Perec, varios cuentos de Onetti y de Raymond Carver, poemas de Ted Hughes, de Tomas Transtrómer, de Armando Uribe y de Kurt Folch. Hasta fragmentos de Nietzsche y de Émile Cioran leyeron. Un buen o un mal día el azar los condujo a las páginas de la Antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Después de imaginar bóvedas o casas sin puertas, después de inventariar los rasgos de fantasmas innombrables, recalaron en «Tantalia», un breve relato de Macedonio Fernández que los afectó profundamente. «Tantalia» es la historia de una pareja que decide comprar una plantita para conservarla como símbolo del amor que los une. Tardíamente se dan cuenta de que si la plantita se muere, con ella también morirá el amor que los une. Y que como el amor que los une es inmenso y por ningún motivo están dispuestos a sacrificarlo, deciden perder la plantita entre una multitud de plantitas idénticas. Luego viene el desconsuelo, la desgracia de saber que ya nunca podrán encontrarla. Ella y él, los personajes de Macedonio, tuvieron y perdieron una plantita de amor. Emilia y Julio —que no son exactamente personajes, aunque tal vez conviene pensarlos como personajes— llevan varios meses leyendo antes de follar, es muy agradable, piensa él y piensa ella, y a veces lo piensan al mismo tiempo: es muy agradable, es bello leer y comentar lo leído un poco antes de enredar las piernas. Es como hacer gimnasia. No siempre les resulta sencillo encontrar en los textos algún motivo, por mínimo que sea, para follar, pero finalmente consiguen aislar un párrafo o un verso que caprichosamente estirado o pervertido les funciona, los calienta. (Les gustaba esa expresión, calentarse, por eso la consigno. Les gustaba casi tanto como calentarse.) Pero esta vez fue distinto: Ya no me gusta Macedonio Fernández, dijo Emilia, que armaba las frases con inexplicable timidez, mientras acariciaba el mentón y parte de la boca de Julio. Y Julio: A mí tampoco. Me divertía, me gustaba mucho, pero ya no. Macedonio no. En voz muy baja habían leído el cuento de Macedonio y en voz baja seguían hablando: Es absurdo, como un sueño. Es que es un sueño. Es una estupidez. No te entiendo. Nada, que es absurdo. Aquélla debería haber sido la última vez que Emilia y Julio follaron. Pero siguieron, a pesar de los continuos reclamos de Anita y de la insólita molestia que les había producido el cuento de Macedonio. Quizás para aquilatar la decepción, o simplemente para cambiar de tema, desde entonces recurrieron exclusivamente a clásicos. Discutieron, como todos los diletantes del mundo han discutido alguna vez, los primeros capítulos de Madame Bovary. Clasificaron a sus amigos y conocidos según fueran como Charles o como Emma, y discutieron también si ellos mismos eran comparables a la trágica familia Bovary. En la cama no había problema, ya que ambos se esmeraban por parecer Emma, por ser como Emma, por follar como Emma, pues sin lugar a dudas, creían ellos, Emma follaba inusitadamente bien, e incluso hubiera follado mejor en las condiciones actuales; en Santiago de Chile, a fines del siglo XX, Emma hubiera follado aún mejor que en el libro. La pieza, esas noches, se convertía en un carruaje blindado que se conducía solo, a tientas, por una ciudad hermosa e irreal. El resto, el pueblo, murmuraba celosamente detalles del romance escandaloso y fascinante que ocurría puertas adentro. Pero en los demás aspectos no llegaban a acuerdo. No lograban decidir si ella actuaba como Emma y él como Charles, o más bien eran ambos los que, sin quererlo, hacían de Charles. Ninguno de los dos quería ser Charles, nunca nadie quiere hacer de Charles siquiera por un rato. Cuando faltaban apenas cincuenta páginas, abandonaron la lectura, confiados, acaso, en que podrían refugiarse, ahora, en los relatos de Antón Chéjov. Les fue pésimo con Chéjov, un poco mejor, curiosamente, con Kafka, pero, como se dice, el daño ya estaba hecho. Desde que leyeron «Tantalia» el desenlace era inminente y por supuesto ellos imaginaban y hasta protagonizaban escenas que hacían más bello y más triste, más inesperado ese desenlace. Fue con Proust. Habían postergado la lectura de Proust, debido al secreto inconfesable que, por separado, los unía a la lectura —o a la no lectura— de En busca del tiempo perdido. Ambos tuvieron que fingir que la lectura en común era en rigor una anhelada relectura, de manera que cuando llegaban a alguno de los numerosos pasajes que parecían especialmente memorables cambiaban la inflexión de la voz o se miraban reclamando emoción, simulando la mayor intimidad. Julio, incluso, en una ocasión se permitió afirmar que sólo ahora sentía realmente que estaba leyendo a Proust, y Emilia le respondió con un sutil y desconsolado apretón en la mano.
Description: