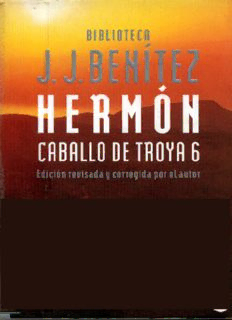
Caballo de Troya 6 Hermon PDF
Preview Caballo de Troya 6 Hermon
CABALLO DE TROYA 6 (HERMÓN) – J. J. BENÍTEZ SÍNTESIS DE LO PUBLICADO Enero (1973) Las Fuerzas Aéreas Norteamericanas inauguran la operación secreta deno- minada Caballo de Troya. Un ambicioso proyecto científico que sitúa a dos pilotos en el año 30 de nuestra era. Concretamente, en la Palestina de Jesús de Nazaret. El objetivo es tan complejo como fascinante: conocer de primera mano la vida y los pensamientos del llamado Hijo del Hombre. Jasón y Eliseo, responsables de la exploración, viven paso a paso -casi minuto a minuto- las terroríficas jornadas de la Pasión y Muerte del Galileo. Y com- prueban que muchos de los sucesos narrados en los textos evangélicos fueron deformados, silenciados o mutilados. Tras el primer «salto» en el tiempo, Jasón, el mayor de la USAF que dirige la operación y autor del diario en el que se narra esta aventura, experimenta una profunda transformación. A pesar de su inicial escepticismo, la proxi- midad del Maestro conmueve sus cimientos interiores. Marzo (1973) Los responsables de Caballo de Troya deciden repetir el experimento. Algo falló... Además, en el aire han quedado algunas incógnitas. Una, en especial, esti- mula la curiosidad de los científicos: ¿qué ocurrió en la madrugada del do- mingo, 9 de abril del año 30? ¿Cómo explicar la misteriosa desaparición del cadáver del rabí de Galilea? Jasón entra de nuevo en Jerusalén y asiste, perplejo, a varias de las apari- ciones del Maestro. La desconcertante experiencia se repite en la Galilea. No hay duda: el Resucitado es una realidad física... Esta vez, la Ciencia no tiene palabras. No sabe, no comprende el cómo de aquel «cuerpo glorioso». Jasón se aventura en Nazaret y reconstruye la infancia y la mal llamada «vida oculta» de Jesús. Idéntica conclusión: los evangelistas no acertaron a la hora de narrar esas trascendentales etapas de la encarnación del Hijo de Dios. La adolescencia y madurez fueron más intensas y apasionantes de lo que se ha dicho o imaginado. El mayor va conociendo y entendiendo la personalidad de muchos de los personajes que rodearon al Galileo. Jamás, hasta hoy, se había trazado un perfil tan minucioso y exhaustivo de los hombres y mujeres que participaron en la obra del Maestro. Es así como Caballo de Troya desmitifica y coloca en 1 su justo lugar a protagonistas como María, la madre de Jesús, Poncio o los íntimos. Pero la aventura continúa. Deseosos de llegar hasta el final, de conocer, en suma, la totalidad de la vida pública o de predicación de Jesús de Nazaret, los pilotos norteamericanos toman una drástica decisión: actuarán al margen de lo establecido oficialmente. Y aunque sus vidas se hallan hipotecadas por un mal irreversible -consecuencia del propio experimento- se preparan para un tercer «salto» en el tiempo. Una experiencia singular que nos muestra a un Jesús infinitamente más humano y divino. Un Jesús que poco o nada tiene que ver con lo que han pintado o sugerido las religiones y la Historia... EL DIARIO (SEXTA PARTE) 18 DE MAYO, JUEVES (AÑO 30) «Me equivoqué, sí... Una vez más... Pero Eliseo, mi entrañable compañero, supo esperar. Supo escuchar. Supo comprender. E hizo fácil lo difícil. Como creo haber mencionado, los recuerdos, a partir de esa mañana del jueves, 18 de mayo, son confusos. Algo me transformó y dominó. Abandoné precipitadamente la Ciudad Santa y, olvidando la misión, galopé sin des- canso. «El Maestro nos esperaba... »Su amor nos cubriría...» ¿Qué había sucedido en aquella larga y postrera presencia del rabí? Mejor dicho, ¿qué me había ocurrido? No era yo. No era el científico que, supuestamente, debía valorar, contrastar y juzgar. Algo singular, en efecto, se instaló en mi corazón. En mi mente sólo brillaban un rostro, una frase y un guiño de complicidad... «¡Hasta muy pronto!» Estaba decidido. Lo haríamos..., ¡ya! Adelantaríamos el ansiado tercer «salto» en el tiempo. Él nos esperaba. Pobre Poseidón. Apenas si le concedí descanso. La cuestión es que, bien entrada la noche, Eliseo me recibía desconcertado. Y durante un tiempo -en realidad, todo el tiempo-, atropelladamente y sin demasiado acierto, intenté dibujar lo acaecido en el piso superior de la casa de los Marcos y en la falda del monte de las Aceitunas. Mi hermano, como digo, comprendiendo que algo no iba bien, se limitó a escuchar. Dejó que me va- ciara. Después, tras una espesa pausa, señaló hacia las literas, sentenciando: -Descansemos... Demos a cada día su afán. Mañana decidiremos. 2 A qué negarlo. Me sentí decepcionado. Insistí. -Él nos espera... No hubo respuesta. Yo sabía de su ardiente deseo. Él, como yo, había plani- ficado la nueva aventura con tanta precisión como cariño. Sin embargo... Ahora le comprendo y bendigo su templanza. Ahí murió mi fogosa defensa. El cansancio tomó entonces el relevo y se hizo el silencio. Lo último que recuerdo es a un Eliseo de espaldas, enfrascado en la revisión de los cinturones de seguridad que peinaban la solitaria cumbre del Ravid. Sí, mañana decidiríamos... 19 DE MAYO, VIERNES Eliseo, prudente, me dejó dormir. Fue un sueño dilatado. Profundo. Vivifi- cador. Un descanso que hizo el prodigio. ¿O no fue el sueño? Veamos si soy capaz de explicarme... La nueva mañana se presentó espléndida. Luminosa. Los sensores de la «cuna» ratificaron lo que teníamos a la vista. Temperatura, a las 9 horas, 18° centígrados. Humedad relativa a un 47 por ciento. Visibilidad ilimitada. Viento en calma. Sí, una jornada primaveral..., y distinta. Al principio, como venía diciendo, atribuí el cambio al sereno y reconfortante sueño. Pero, al poco, al asomarme a la plataforma rocosa del «portaaviones», empecé a intuir que allí ocurría algo más... Las palabras, una vez más, me frenan y limitan. Era una sensación. ¿O debería hablar de un estado? Casi no recordaba al Jasón del día anterior. Aquella fogosidad, aquel ciego empeño por abordar el tercer «salto», parecían ahora una lejana pesadilla. Algo irreal. ¡Dios, cómo explicarlo! Por supuesto, lo contrasté con mi hermano. Y estuvo de acuerdo conmigo. Él también lo había percibido. Fue aparentemente súbito, aunque sigo teniendo serias dudas... Era, sí, como si «algo» invisible, superior, benéfico y sutil se hubiera de- rramado en nuestros corazones. «Algo» que, obviamente, en esos instantes, no supimos definir. Era, sí, una sólida e implacable sensación (?) de seguridad. Una seguridad distinta a cuanto llevaba experimentado. Una seguridad en mí mismo y, en especial, en lo que llevaba entre manos. Una extraña e inexplicable mezcla (?) de seguridad, paz interior y confianza. Todo se nos antojó distinto. Y al principio, quizá por un estúpido pudor, ninguno de los dos nos atrevimos a mencionar la palabra, el espíritu -no sé cómo describirlo-, que aleteaba en mitad de aquella «sensación». Fue mi hermano quien, valientemente, abrió su corazón... 3 -No consigo entenderlo -manifestó-, pero ahí está... Algo o alguien ha abierto mi mente... Y sé que mi vida ya no será igual... Su espíritu, sus palabras y sus obras se han instalado en todo mi ser... Entonces, arrodillándose, exclamó: -¡Bendito seas..., Jesús de Nazaret! Días después, al reanudar las misiones que habían quedado en suspenso, al saber, en definitiva, lo ocurrido y vivido por los íntimos del Maestro en Je- rusalén, empecé a sospechar. Y hoy sé quién fue el responsable de aquella cálida y poderosa «sensación». Hoy sé que también fuimos partícipes del magnífico «regalo» del Maestro. Un «obsequio» varias veces prometido y que llevaba un nombre mágico: el Espíritu de la Verdad. Pero no adelantemos los acontecimientos... No había tiempo que perder. Así que, ante mi propio desconcierto y la es- tampa feliz y radiante de Eliseo, procedimos a un reposado y minucioso análisis de la situación. Y de forma espontánea arrancamos por lo prioritario. Mi alocada fuga de la Ciudad Santa acababa de arruinar uno de los objetivos de la misión oficial: el seguimiento de los discípulos tras la mal llamada «ascensión». ¿Qué fue lo ocurrido durante la célebre fiesta de Pentecostés? ¿Se produjo realmente el advenimiento del Espíritu? Más aún: ¿qué era exactamente esa misteriosa entidad? ¿Podíamos dar credibilidad a los fan- tásticos sucesos narrados por Lucas? ¿Qué sucedió en el cenáculo? ¿Vieron los allí reunidos las increíbles lenguas de fuego? ¿Hablaron los íntimos del Maestro en otros idiomas? Para intentar despejar estas incógnitas sólo quedaba un único medio: hacer acto de presencia en Jerusalén y, con paciencia y tacto, reunir toda la in- formación posible. Segundo y no menos delicado asunto: la denominada Operación Salomón. Aquélla, justamente, era otra de las claves de este segundo «salto». No po- díamos fallar. Pero el arranque de la misma se hallaba sujeto a mi retorno a la «base-madre-tres». Eliseo y quien esto escribe repasamos y valoramos una y otra vez el tiempo de permanencia de este explorador en la Ciudad Santa. Finalmente nos rendimos. No había forma de precisar. Todo dependía de un cúmulo de factores, a cual más endeble e inseguro. Pero, guiados por esa férrea y recién estrenada «fuerza» que nos invadía en manos de Ab-bá, el Padre de los cielos... Curioso. ¡Vaya par de científicos! Eliseo y yo nos miramos, estupefactos. ¿Desde cuándo confiábamos en el criterio y en la voluntad de Ab-bá? Lo increíble es que ninguno se sintió in- cómodo. Todo lo contrario. Lucharíamos, sí. Eso estaba claro. Pero, a partir de un punto, si la inteligencia o las fuerzas flaqueaban, el asunto pasaría a su jurisdicción. Sí, no cabe duda. Algo habíamos aprendido del Maestro... Tercer problema. Mejor dicho, doble tercer problema: la amenaza de Poncio y 4 el irritante asunto de la escasez de fondos. El gobernador, como anunciara el primípilus, no descansaría hasta capturar al «poderoso mago» que había osado dejarle en ridículo. La verdad es que poco podía hacer. Amén de las ya habituales y conocidas medidas personales de seguridad, sólo me restaba extremar la prudencia y confiar... Eliseo, discreto, no deseando cargar mi ánimo, aligeró de hierro el conflicto, recordándome algo que ya sabía: -Resistiremos... Con el tercer «salto», todo eso desaparecerá. Otra cuestión fue el enojoso dilema planteado por el ópalo blanco. En principio, yo había perdido una primera oportunidad de canjearlo en Jerusalén. Sin em- bargo, contemplando las sensatas recomendaciones del anciano Zebedeo, advirtiéndome sobre las torcidas intenciones y la rapacidad de banqueros y cambistas, ya no estuve tan seguro. Es más: Eliseo se congratuló ante la aparentemente loca huida de la Ciudad Santa. ¿Qué hacer entonces con aquella valiosa gema? Como se recordará, según Claudia Procla, gobernadora, la pieza fue tasada en unos dos millones de sestercios (algo más de tres- cientos treinta mil denarios-plata). Toda una fortuna... Podía arriesgarme a viajar a Jerusalén con ella. Podía, incluso, negociar la venta. Pero, ¿era aconsejable el transporte de tan abultado y pesado car- gamento de monedas hasta la «cuna»? Mi hermano se negó en redondo. El sentido común le dictaba cautela. Es- peraríamos. Fue entonces, al llevar a cabo el recuento de las menguadas reservas exis- tentes en la bolsa de hule, cuando aquellos exploradores, lejos de caer en un más que lógico desánimo, rompieron a reír. Otro indicio, sí, de que «algo» espléndido y prometedor estaba naciendo en lo más profundo... Eliseo acarició las monedas y cantó por segunda vez: -Diez denarios y veinte ases... Y al mirarnos, inexplicable e irrefrenable, una risa contagiosa se desbordó de nuevo, colocándonos al filo de las lágrimas. ¿Desconcertante? No del todo. Hoy creo saber el porqué de tan paradójica reacción. En parte, la explicación fue apuntada por mi amigo en el siguiente y certero comentario: -Tu «Jefe» tiene un problema... Y la risa regresó, poniendo en fuga cualquier vestigio de pesimismo. Insisto. Hoy lo sé. Allí se había producido un «milagro». Aquellos hombres empezaban a comprender. Mejor aún: aquellos locos aventureros empezaban a confiar en «algo» aparentemente poco científico..., pero sublime. En efecto, Ab-bá, nuestro «Jefe», tenía un problema. Por último, maravillados ante nuestra propia actitud, repasamos los detalles del más que estudiado tercer «salto». Eliseo me observó con complacencia. 5 Aquel Jasón, tranquilo y sensato, midió y calculó con mesura. Lo teníamos todo, sí, pero convenía esperar y cumplir primero con lo establecido. Y aquella atmósfera de paz, confianza y seguridad llenó la «cuna»... Eliseo, en silencio, fue a sentarse entonces frente al ordenador central. Tecleó y, al punto, el fiel «Santa Claus» iluminó la pantalla y nos iluminó. La lectura de las frases -pronunciadas por el Resucitado el 22 de abril en su aparición en la colina de las Bienaventuranzas- redondeó la inolvidable ma- ñana. «...Cuando seáis devueltos al mundo y al momento de donde procedáis, una sola realidad brillará en vuestros corazones: enseñad a vuestros semejantes, a todos, cuanto habéis visto, oído y experimentado a mi lado. Sé que, a vuestra manera, terminaréis por confiar en mí. Sé también que no teméis a los hombres, ni a lo que puedan representar, y que proclamaréis mi Verdad. Y otros muchos, gracias a vuestro esfuerzo y sacrificio, recibirán la luz de mi promesa...» No hubo comentarios. Ignoro si mi hermano lo tenía preparado. Poco importa. Ambos estábamos de acuerdo: aquél sí era el auténtico, el más sagrado objetivo de esta dura, extraña y fascinante experiencia. Por supuesto que confiábamos en Él. Cómo no hacerlo después de lo que habíamos visto y experimentado... Lo haríamos, sí. No dejaríamos en blanco un solo minuto, un solo suceso relacionado con el Maestro. El mundo debía, tenía derecho a saber... ¡Poseidón! Al asomarnos a las escotillas comprendimos nuestra torpeza. El noble caballo blanco, proporcionado por Civilis en la fortaleza del gobernador, en Cesárea, reclamaba un mínimo de atención. Los reiterados y breves relinchos, rema- tados con un sonido grave, casi con la boca cerrada, no dejaban lugar a dudas. El animal protestaba. Llamaba. Pero ¿cómo podía saber que estábamos allí? El módulo, protegido por la radiación IR (infrarroja), era invisible a sus ojos... Debíamos tomar una decisión. ¿Nos quedábamos con él? Mi hermano, car- gado de razón, se opuso. Ciertamente, pensando en los viajes que nos aguardaban, el concurso de Poseidón podía ser de gran utilidad. Sin embargo, mientras la amenaza de Poncio siguiera pesando sobre este explorador, la presencia del llamativo bruto constituía un riesgo añadido. Traté de disuadirle, argumentando que, al montarlo, no había reparado en marca alguna. Ni de raza, ni tampoco de propiedad. Eliseo me perforó con la mirada. Y supo la verdad: la única, la verdadera razón de peso que me movía a defender al nuevo compañero..., era el afecto. Pero no protestó. Se encogió de hombros y me dejó hacer. Lo primero era lo primero. Pretender alimentar al equino en lo alto de aquella pedregosa y reseca planicie era poco menos que imposible. El agua, quizá, era lo de menos. La «cuna» estaba en condiciones de suministrársela. El 6 forraje, en cambio, era otra cuestión. La vegetación que medio prosperaba en el lugar la formaba tan sólo los heroicos corros de cardos perennes (la ya mencionada Gundelia de Toumefort). Así que, de mutuo acuerdo, opté por descender hasta la plantación situada al nordeste del Ravid, al pie del camino que unía Migdal con Maghar. Entre los huertos, con un poco de suerte, podía encontrar lo que buscaba. Lo que no imaginé, naturalmente, es que el Destino -cómo no- también me aguardaba entre aquellos laboriosos felah... Eché mano de la «vara de Moisés» y de los últimos denarios y, con el sol en el cénit, tiré de las riendas del hambriento Poseidón, cruzando la suave pen- diente. Todo se hallaba en calma. Sujeté al paciente animal al frondoso manzano de Sodoma y, despacio, extremando las precauciones, fui a aso- marme a lo que denominábamos la «zona muerta», la rampa de un seis por ciento de desnivel que moría en la pista de tierra negra y volcánica. El camino aparecía despejado. A lo lejos, a la altura de la plantación, distinguí una reata de onagros, los duros y altivos asnos asiáticos de vientre blanco y grandes orejas. Me tranquilicé. Trotaban rápidos hacia el yam. Aquél era el momento. Me hice de nuevo con el caballo y, sin pérdida de tiempo, irrumpimos en la senda. Minutos después, sin saber hacia dónde tirar, me introduje decidido en el laberinto de huertos y frutales. No tuve que caminar gran cosa. A la sombra de unos almendros en flor, una pareja de felah (campesinos) se afanaba en la recogida de enormes y suculentos hatzir (los afamados puerros de la Galilea). Desconfiados, me obligaron a repetir la pregunta. Necesitaba adquirir cebada. A ser posible, cocida, y también al- gunos efa de buen heno, así como la pequeña y nutritiva pol (haba) que empezaba a recogerse en las riberas del yam. Supongo que me entendieron pero, con desgana, dándome casi la espalda, se limitaron a señalar hacia el oeste, mascullando algo sobre un tal Camar. No intenté aclarar el confuso término. Aquello no parecía arameo. Y no deseando crear problemas innecesarios di por buena la indicación, situándome de nuevo en el arranque de la plantación. Allí, al pie del montículo que protegía el vergel por su flanco norte, medio oculta entre algarrobos, higueras, alfóncigos y palmeras datileras, distinguí una choza de adobe con techo de palma. Y avancé. A corta distancia de la casa, sentado sobre la hierba y recostado contra la negra pared de basalto de un pozo, me observaba un viejo. Decidí probar. Tiré del animal y, al llegar a la altura del individuo, empecé a comprender. Respetuoso, respondió a mi saludo, pero en un arameo galilaico roto y descompuesto. Se alzó, extendió su mano derecha y, tras entonar un «que Dios fortalezca tu barba», fue a colocar dicha mano sobre el corazón. Me hallaba, en efecto, ante un badawi (un beduino). El anciano, que podría rondar los sesenta años, vestía una cumplida túnica 7 blanca (algo similar al dishasha de los nómadas de Arabia), con amplias mangas recogidas por encima de los codos. Se tocaba con un turbante (un keffiyeh), también de lana y de un blanco igualmente inmaculado. Y bajo dicho keffiyeh, desplomado sobre los estrechos hombros, un largo y estro- pajoso cabello, teñido en un rojo rabioso. Nos observamos con curiosidad. El rostro, afilado, cargado de esquinas y trabajado por decenas de arrugas, presentaba unos ojos pequeños, oscuros y arrogantes. Y al pie de aquel semblante verdinegro, una perilla cana y deshilachada. Sonrió, mostrando unas encías ulceradas y sin un solo diente. Y aferrándose a la gran mano de plata que colgaba del cuello indicó que me aproximara y que tomara posesión de su humilde hogar. Dudé. Ni siquiera había preguntado quién era o por qué me encontraba allí. Poco a poco, conforme fuimos avanzando en el seguimiento de Jesús de Nazaret, el roce con estos numerosísimos badu -«el pueblo que habla cla- ramente»- fue proporcionándonos un más completo y riguroso conocimiento de sus modos y costumbres. Y la hospitalidad, como espero tener oportunidad de relatar, era una de sus normas más sagradas. Lástima que los evangelistas no hicieran prácticamente mención de los numerosos momentos en los que el Maestro departió y convivió con los arab... Pero demos tiempo al tiempo. Al poco rato, en silencio, el amable anciano regresaba de la oscuridad de la choza, depositando en el suelo una escudilla de madera y un ibríg (una es- pecie de jarra de piedra). Y ceremonioso, me animó a probar. No haberlo hecho hubiera sido un insulto. Así que, correspondiendo con idéntica teatralidad, llevé a los labios la jarra, descubriendo con placer que el modesto «aperitivo» no era otra cosa que el raki, una suerte de «mosto» ligeramente fermentado y sabiamente mezclado con yogur batido en zumo de frutas. A continuación, ante la atenta mirada de mi anfitrión, como dictaban las buenas costumbres, introduje tres dedos de la mano derecha en la es- cudilla, haciéndome con una de las delicadas y doradas tortas de pan. Exquisita... El hombre, feliz ante mis elogios, aclaró que algo inexplicable -«puede que la mano de Dios»- lo había empujado esa mañana a preparar el lizzaqeh, un pan especial, elaborado con harina de trigo y empapado en mantequilla y miel. Me llamó la atención que hablara de Dios y no de dioses... Estos pueblos preislámicos adoraban y veneraban a toda una legión de genios benéficos (los wely) y maléficos (los ginri), así como a numerosos fenómenos de la Natu- raleza, planetas y meteoritos. Pero no me pareció prudente profundizar en un tema tan personal. Tal y como especificaba la buena educación entre los badu repetí el raki por tres veces y, finalmente, agitando la jarra, procedí a depositarla en las finas e interminables manos del complacido anciano. Fue entonces cuando -de 8 acuerdo con esas mismas costumbres- el gentil beduino se decidió a comer. Y lo hizo en un reverencial mutismo. No tuve opción. Si realmente deseaba comprar el forraje para el paciente Poseidón era menester ajustarse a las normas y armarse de paciencia. No me equivoqué. ¿O sí? Concluida la colación, como suponía, ignorando la razón o razones de mi presencia en su propiedad, tomó la palabra y en aquel detestable arameo comenzó a hablar de sus ancestros y de su glorioso origen. Me resigné, si- mulando un vivo interés y asintiendo en silencio a cada una de sus más que dudosas afirmaciones. De esta forma supe que se llamaba Gofel, aunque todo el mundo, en la comarca, lo conocía por un apodo: Camar, que en árabe significa «luna». El alias del antiguo nómada -procedente, según él, de las lejanas mesetas de Moab- se hallaba, al parecer, perfectamente justificado. Pero de eso ten- dríamos cumplidas noticias en el tercer «salto»... Dijo pertenecer al muy noble clan o tribu de los Beni Saher, oriundos de los pastos de Madaba. Y enardecido se refirió a su estirpe como los «hijos del peñasco», una leyenda que situaba el nacimiento de dicho pueblo en una roca o saher situada en los límites de la actual Bel-qa. Y tras enumerar los nombres de los varones hasta la quinta generación, agotado, fue a concluir maldiciendo -como era de esperar- a los Adwan, los Mogally, los Hamaideh, los Atawne y, naturalmente, a los odiados Sararat. Todos ellos, según el encendido Camar, «perros rabiosos y ancestrales enemigos de su gente». Era el ritual y, como digo, no tuve más remedio que escuchar y esperar. Finalmente, como lo más natural, preguntó a qué se debía el honor de mi visita. Fui directo y escueto. Pero Camar, tras comprender mis prosaicas intenciones, no respondió. Dirigió una mirada al caballo y, alzándose, caminó hacia él. No supe qué hacer, ni qué decir. Se encaró a Poseidón y acarició la negra estrella de la frente. El equino, con las orejas en punta y hacia adelante, se mostró dócil y tranquilo. Buena señal. El fino instinto del animal parecía coincidir con mis iniciales apreciaciones: Camar era de fiar... Rodeó despacio al bruto y fue palpando y examinando. Y escuché algunos elogios relativos a los excelentes aplomos, a la fina e in- maculada capa plateada, a la cabeza rectilínea y al cuello de cisne de mi «amigo». Por último retornó junto a mí. Siguió observando la montura y, solicitando mi aprobación, fue a separar los labios del caballo. Soportó el cabeceo con destreza y energía. El badawi sabía... Lo dejé hacer. A buen seguro, aquel personaje podía resultar de utilidad. Aún nos restaban muchas jornadas de obligada permanencia en el Ravid... «Quién sabe -reflexioné-. Puede que la despensa se vea beneficiada.» Acerté, pero no como imaginaba. 9
Description: